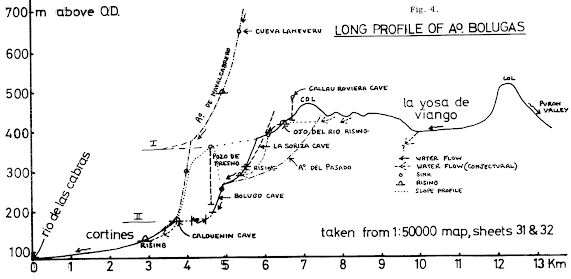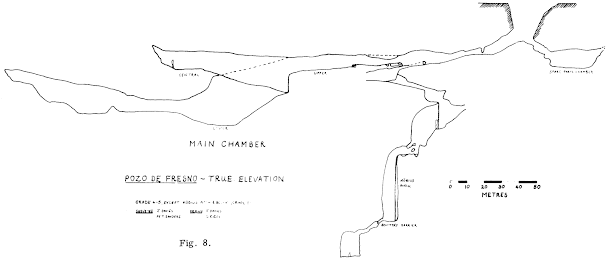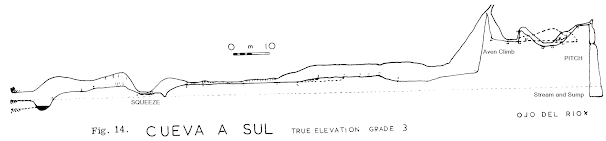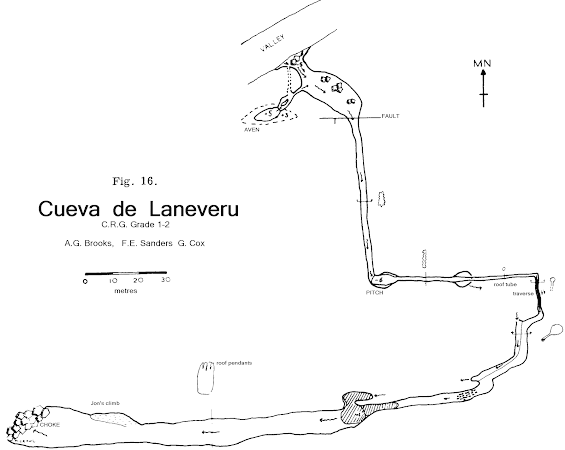Club de cuevas de la Universidad de Oxford
CUEVAS DE LA SIERRA DE
CUERA OCCIDENTAL
Informe de la expedición de la Universidad de Oxford al norte de España, 1970
- 1.
INTRODUCCIÓN Mapa del área
- 2. LOGÍSTICA DE EXPEDICIONES
- PERSONAL
- 3. GEOLOGÍA - AG
Brooks
- REFERENCIAS
GEOLÓGICAS
- 4. HIDROLOGÍA
- Perfil del Valle FE Sanders.
- REFERENCIAS DE
HIDROLOGÍA
- 5. CUEVAS
EXPLORADAS
- (a) Cueva del Bolugu - por JG Sheppard y GC Cox. Ref. cuadrícula 5058 9758.
- (b) Pozu Fresnu - J. Davies Ref. Cuadrícula 5053 9756. Longitud 350m. Profundidad
140m.
- (c) Cueva
Infantil (Cueva de la Bobia) Ref. 5050 9757. Longitud 50m. aprox.
- (d) Cueva de
Caldueñin - GC Cox Grid Ref. 5047 9758. Longitud inspeccionada 130m.
- Apéndice - Espeleobuceo en la Cueva de Caldueñín.
- (e) Nacimiento
del Río, Cortines (Cueva'l Molín) - GC Cox Grid Ref. 5038 9757 Longitud 200m.
- (f) La Boriza -
por GJM Dare Ref. Cuadrícula 5065 9755. Longitud 1.200m. Profundidad 140m
- Apéndice - Espeleobuceo en Boriza.
- (g) Torca de La
Matuca Ref. Cuadrícula. 5066 9745. Profundidad 50m.
- (h) Torca La
Manga Ref. Cuadrícula 5062 9739. Profundidad 65m.
- (i) Otros baches
en el flanco de Peña Blanca
- (j) Ojo del Río - Surgencia l'Aguañaz - Ref. cuadrícula GCCox 5071 9752
- Apéndice - Espeleobuceo en la Surgencia'l Aguañaz.
- (k) Cueva del Sol - GC Cox Grid Ref. 5071 9753. Longitud 250m. Profundidad 22m.
- (l) Cueva de
Collau Roviera - N. Boulton Cuadrícula Ref. 5073 9752. Eslora 300m.
- (m) La Torcona
del Valle Ref. Cuadrícula 5072 9749. Profundidad 35m.
- (n) Cueva de
Buda - PC Urben Grid Ref. 5029 9750. Longitud 200-300m.
- (o) Cuevas de
Debodes Ref. cuadrícula 5017 9756
- (p) Cueva
Laneveru - Rejilla FE Sanders Ref. 5036 9738. Longitud 40Cm. Profundidad
30m.
- Apéndice - Exploración de la cueva de Laneveru en el año siguiente - 1971
- (q) Cueva de la
Mina de Hierro (Cueva del Mina de Hierro) Ref. Cuadrícula. 5083 9750.
- (r) Cueva de la Llosa Viango Grid Ref. 5103 9745.
- (s) El Cuevón de Pruneda - Cueva de Purón - GC Cox Grid Ref. 5181
- 6. OTRAS CUEVAS
DE LA SIERRA DE CUERA OCCIDENTAL
- (a) Cueva Geoffo
(Cueva sin Nombre) Ref. Cuadrícula. 5005 9737.
- (b) Ojo del Río
Vibaña Grid Ref. 5033 9770.
- (c) Rotella
Shakeholes Ref. de rejilla 5020 9766.
- (d)
Resurgimiento de Piedra Ref. Cuadrícula 5059 9793.
- (e) Rejilla de
Fregadero Verde Ref. 5066 9781.
- (f) Fuente de la
cuadrícula del Río Carrocedo Ref. 5129 9769.
- (g) Llanura
costera
- (h) Escarpa del
Sur
- 7.
AGRADECIMIENTOS
- BIBLIOGRAFÍA -
OUCC en el Norte de España
- BIBLIOGRAFÍA -
Sierra de Cuera
- APÉNDICE I
FOTOGRAFÍA - por GC Cox
- APÉNDICE II NOTAS
DE TOPOGRAFÍA - por GC Cox
- APÉNDICE III NOTAS SOBRE LOS NOMBRES DE LAS CUEVAS EN ESPAÑOL - por GC Cox
El Oxford University
Cave Club lleva explorando cuevas en la Cordillera Cantábrica desde 1961. El
interés por la zona de El Mazuco data de 1968, cuando una expedición de tres
hombres buscó una zona nueva e interesante. La primera expedición importante a
la zona tuvo lugar a finales del verano de 1969. La expedición se vio
obstaculizada por las fuertes lluvias, que impidieron la exploración completa
de las cuevas húmedas, pero se descubrieron varias cuevas que se exploraron
parcialmente. El Pozo de Fresno, el principal descubrimiento de la expedición,
fue explorado y estudiado en su totalidad; ahora el ayuntamiento local lo está
abriendo como cueva de exhibición. Los informes de las expediciones de 1968 y
1969 se publicaron en Proceedings of the OU Cave Club No. 5 (enero de 1970).
Para evitar la lluvia,
la expedición de 1970 se realizó a principios del verano y partió de Inglaterra
a finales de junio. Durante la mayor parte del tiempo el tiempo fue
razonablemente seco, pero también observamos algunas inundaciones
espectaculares. El peligro de inundaciones en las cuevas de esta zona no se
puede exagerar; incluso en verano las tormentas eléctricas son comunes. Las
cuevas se llenan rápidamente y permanecen inundadas durante días, a veces
semanas. Incluso en tiempo seco, las cuevas tienen corrientes considerables, y
el agua es el principal peligro y la exposición en la Cueva Bolugo se ha
cobrado tres víctimas temporalmente. Nuestra expedición de 1969 nos había dado
suficiente experiencia de estas cuevas en inundaciones y se llevó a cabo un
programa completo y exitoso de exploración sin incidentes adversos. La única
víctima fue una cuerda Ulstron nueva, muy desgastada cuando se inundó Boriza.
Los distintos miembros
de la expedición han contribuido tanto a la redacción de este informe como a su
trabajo sobre el terreno, y su ayuda se reconoce tanto en las secciones no
acreditadas como en las que se atribuyen a nombres individuales. Sin embargo,
la forma final del informe ha sido mi responsabilidad y acepto plena
responsabilidad por cualquier error u omisión.
Guy Cox, Departamento
de Botánica, Universidad de Oxford. (Recibido el 21 de enero de 1971).
2. LOGÍSTICA DE
EXPEDICIONES
Viaje: Se utilizaron
dos coches, el Morris Minor Traveller de Geoff Dare y el Morris Oxford de Jon
Davies, que sirvieron de transporte para los diez miembros de la expedición en
España. Sin embargo, para el viaje de ida, el Traveller de Geoff sólo llevaba a
Guy Cox y a él mismo, con la parte trasera llena y el portaequipajes cargado
hasta los topes con el equipaje y los aparejos de la expedición. El Oxford de
Jon llevaba a cuatro hombres: el propietario, Andy Brooks, Dave Peace y Peter
Urben, con sólo su equipaje personal. Los coches partieron de Inglaterra el 26
de junio de 1970. Otros miembros volaron.
Alojamiento: Acampamos
en un pequeño campo de heno amurallado a 400 metros de El Mazucu, cerca del
Pozu Fresnu, con un manantial cercano que nos proporcionaba agua. Habíamos
negociado pagar 1.000 ptas al propietario del campo,
aunque nos costó mucho que aceptara. Las necesidades básicas de la vida se
podían conseguir en el bar-tienda del pueblo, de modo que sólo era necesario
visitar ocasionalmente los pueblos de mercado de Llanes y Posada. Llevamos muy
poca comida con nosotros: esencialmente, sólo artículos de lujo como té y café,
que son caros en España, y suministros de emergencia. El resto de la comida la
compraban los miembros de forma independiente, formando grupos de cocina. Hemos comprobado que este sistema tiene muchas ventajas: es más sencillo
de organizar, más barato (si se incluyen los costes de transporte) y
normalmente proporciona una dieta mucho mejor y más equilibrada.
La expedición: Geoff
Dare y Guy Cox fueron los primeros en llegar a Llanes, después de haber hecho
el viaje desde Oxford en unas 48 horas. Pasaron la primera noche en el
campamento de Barru y a la mañana siguiente partieron hacia El Mazucu para
establecer un campamento para la expedición. Gracias a la amabilidad de los
habitantes del pueblo, pronto se consiguió un sitio excelente y se descargó el
vehículo. Sin embargo, la tripulación del Morris Oxford de Jon Davies, que
había llegado a Llanes con dos de sus cuatro cilindros, los encontró y, tras un
esfuerzo concertado, prosiguieron en un lento convoy por la carretera de
montaña hasta El Mazucu.
Al día siguiente
encontraron a John Forder y, cuando los tres miembros restantes llegaron en
taxi dos días después, se había establecido el patrón habitual de trabajo de la
expedición. Durante la primera quincena, solo teníamos un coche disponible y,
por suerte, la mayoría de las cuevas estaban a poca distancia a pie. La mayoría
de los días se hacían al menos dos excursiones a las cuevas, cada una de ellas
con dos o tres personas, mientras otro grupo caminaba por la ladera de la
montaña en busca de nuevas cuevas o estudiando la geología. A veces, uno de los
lugareños se ofrecía a guiarnos a una nueva cueva; esto normalmente significaba
empezar temprano y una caminata larga y dura, pero las cuevas descubiertas a
menudo merecían la pena. La carga de las pilas de NiFe se hacía con nuestro
propio cargador instalado en el único garaje local que tenía 220 V CA.
Después de dos
semanas, el tiempo cambió y se desató una serie de tormentas eléctricas que
limitaron nuestras actividades de espeleología, pero los habitantes del pueblo,
impresionados por las proezas de ingeniería automotriz de Jon, lo invitaron a
reparar el generador de la Cueva del Bolugu que proporcionaba luz eléctrica al
pueblo. Este generador había estado fuera de servicio durante algunas semanas
y, cuando los esfuerzos de Jon dieron resultado, fue la señal para una gran
celebración. Durante una larga tarde, los espeleólogos se olvidaron de los
pozos inundados y los habitantes de los campos de heno empapados.
El trabajo de la expedición volvió a la normalidad cuando las resacas y las inundaciones remitieron. John Forder regresó a Inglaterra y una semana después el 'Oxford' partió con sus cuatro pasajeros. Los cinco hombres restantes pasaron tres días atando algunos cabos sueltos de la exploración y el reconocimiento y luego fueron, en autobús y coche, a Castro Urdiales. Allí pasaron un día renovando el contacto con viejos amigos y cuevas conocidas, y se descubrió una nueva cámara al final de la Cueva de las Peines, que lamentablemente no proporcionaba una vía de desvío hacia el estrangulamiento terminal.
PERSONAL
J. Davies (Líder)
J. Forder
GC Cox (Secretario de Organización)
DA Peace
GJM Dare (Tesorero)
JG Sheppard
AG Brooks (Geólogo)
PG Urben
FET Sanders (Geomorfólogo y Agrimensor)
Dr. PB Tinker (Agente Local)
N. Boulton
(a) Introducción: Este
informe describe la estructura y geología
de las laderas septentrionales de la Sierra de Cuera. Está basado en
observaciones realizadas durante las expediciones espeleológicas de 1969 y
1970, cuando el interés principal era la exploración de cuevas. Se realizó poco
trabajo de campo específicamente geológico y hubo que dejar ciertas áreas sin
visitar. Sin embargo, la siguiente descripción indica el alcance actual del
trabajo y debería ser de utilidad para el espeleólogo interesado en esta
región.
Todas las rocas son
sedimentarias y han estado sujetas a un considerable plegamiento y fallamiento.
No se observaron evidencias de estratos invertidos y se puede suponer que las
rocas más antiguas siempre se encuentran debajo de las más jóvenes.
En el nivel más bajo
se encuentran areniscas devónicas. No se ha visto la base de esta secuencia,
pero los niveles superiores están formados por 100 metros o más de cuarcita blanca,
recubiertos por una serie de transición de areniscas, pizarras y calizas cuyo
espesor total no supera los 50 metros.
Por encima de estos
estratos insolubles se encuentra la caliza carbonífera, la roca en la que se
encuentran todas las cuevas y las formaciones asociadas. Es una caliza pura, de
recristalización gruesa, de color gris oscuro cuando está fresca pero que se erosiona
hasta adquirir un color blanco, ocasionalmente con pequeñas bolsas de sílex o
bandas de pizarra, y manchas de hierro, dolomitización y pseudobrechificación
asociadas con fallas.
Al este de la región,
otra secuencia insoluble se encuentra sobre la caliza. Está muy poco expuesta y
fue cartografiada en su mayor parte desde lejos; sin embargo, se cree que se
trata del flysch cantábrico que se sabe que aflora inmediatamente al este.
(b) Estructura: El
sinclinal mayor que forma el macizo calizo principal desde Peña Blanca a través
de Turbina hasta Liño no se puede observar directamente. Está indicado, no sólo
por los afloramientos de arenisca devónica subyacente al norte y al sur, sino
por impresionantes diaclasas y abanicos de clivaje que convergen hacia arriba y
son visibles en numerosos puntos de la meseta alta. Esta diaclasa borra por
completo cualquier rastro de estratificación cerca del plano axial del pliegue,
y la superficie de la diaclasa en sí se ve distorsionada cerca de Cueva sin
Nombre, debido a una flexión secundaria.
Más al norte, la
arenisca devónica vuelve a salir a la superficie. Al este de la región, cerca
de La Borbolla, su afloramiento es continuo y asociado a un antiforme. En la
zona de El Mazuco, sin embargo, el afloramiento se encuentra fragmentado en
varios bloques triangulares o rectangulares, generalmente delimitados por
fallas en al menos dos lados. El antiforme parece haber pasado por el
afloramiento de arenisca al sur de Cortines, y está representado en el gran
anticlinal suave que se observa en la caliza junto a la carretera al sur de
Mere.
El flysch cretácico
que recubre la caliza y forma la cuenca de captación de la cueva de Purón se encuentra
únicamente en el este de la región. Su afloramiento está limitado por márgenes
rectos paralelos a otras tendencias estructurales y actualmente se cree que
está restringido a una depresión fallada.
La parte norte del
mapa está formada por una amplia llanura costera, a unos 50 m sobre el nivel
del mar. Numerosos salientes de roca sólida se alzan sobre la llanura, y en
todos los casos están compuestos de piedra caliza.
Los bloques fallados
del oeste de la región, en general, han estado inclinados hacia el noroeste.
Aunque una discusión sobre tectónica estaría fuera de lugar y basada en
información insuficiente, vale la pena señalar que un patrón de este tipo
podría ser producido por una tensión principal mínima orientada al
norte-noroeste, y con un pequeño componente vertical. Las fallas de este a
oeste corren paralelas a la tendencia estructural del macizo, y aquí se sugiere
que las tendencias de plegamiento y diaclasamiento de este a oeste se
establecieron en un período temprano, y el plano de debilidad se desarrolló así
magnificado en uno de un conjunto conjugado de planos de falla formados por un
campo de tensión post-Cretácico.
(c) El mapa: El
sistema de cuevas de Arroyo Bolugas se encuentra en una zona de fallas
particularmente compleja. En este momento, la única cueva en la que se ha
cartografiado una falla subterránea es Laneveru (véase la prospección en la
figura 16). Se puede ver una falla en la superficie en la depresión de Bolugu,
y la caliza en el Nacimiento de Cortines (Cueva del Molín) es menos pura que en las otras cuevas,
lo que posiblemente indica una proximidad cercana a una falla. Sin embargo,
hasta que se pueda realizar una mayor correlación de las fallas con los pasajes
de la cueva, la situación se deja abierta en el mapa.
La otra zona
particularmente dudosa es el límite occidental del extremo norte del
afloramiento del flysch, que no ha sido visitado por el autor. Otras fallas
conjeturadas que no han sido marcadas son los márgenes meridionales de los
afloramientos de arenisca del Arroyo del Pasado y Green Sink.
E. Hernandez-Pacheco
& F. Hernandez-Pacheco 1935. Observaciones respecto a estratigrafia y
tectonica de La Cordillera Cantabro asturiana. bol. R. Soc. Esp. Historia. Nat.
XXXV, 487-499.
Bertrand, L. y
Mengaud, L., 1912. Sur La Structure des Pyrenees Cantabriques entre Santander
et Llanes et leurs Relations probables avec les Pyrenees. Toro. Soc. Geol.
Francia (Ser. 4) XII. 504-518.
(a) Drenaje kárstico
en el extremo occidental de la Sierra de Cuera. El área de estudio es la
porción de la Sierra de Cuera delimitada por el valle del río de las Cabras
(sinónimo, río Bedón) al oeste y el valle del río Purón al este.
Al igual que gran parte de la costa cantábrica, la región de Llanes muestra
tres elementos bien definidos, la zona costera, la cordillera litoral de la
Sierra de Cuera y un valle prelitoral longitudinal, el del Casaño-Cares, que
divide la Sierra de Cuera de los principales macizos de los Picos de Europa al
sur (Sole Sabaris, 1952).
El descenso eustático
del nivel del mar durante el Pleistoceno ha dado lugar a la formación de varios
niveles de terrazas costeras en las costas atlánticas de Francia y la península
Ibérica, y en las orillas del Mediterráneo. La cronología de estas terrazas ha
sido analizada por Zeuner (1959) y Fairchild (1961). Las terrazas son una
característica destacada de la costa de Asturias, especialmente en la región de
Llanes. Se las conoce localmente como "rasas". Gómez de Llareña y
Royo (1927) reconocieron seis niveles, algunos con depósitos de playa, a
elevaciones de hasta 200 m sobre el nivel del mar actual. La terraza más alta
es la más prominente en la región de Llanes, formando colinas y bancos de cima
plana que lindan con el escarpe de la Sierra de Cuera, que se conocen
localmente como "sierras planas" o "llanos". Hernández
Pacheco (1949) consideró que este nivel superior eran los restos de una
penillanura parcial del Plioceno tardío. Por otra parte, las terrazas
encontradas a 85 - 95 m, 50 - 60m, 30 - 40m y 10 - 20m son terrazas marinas y
corresponden a la secuencia de terrazas siciliana, milaciense, tirrena y
monastiria establecida para la riviera italo-francesa.
Elevándose
abruptamente sobre las terrazas de la zona costera se encuentra la escarpa de
la Sierra de Cuera. La cordillera consta de dos crestas paralelas alineadas
tectónicamente que corren de este a oeste, que están separadas por un valle
longitudinal posterior. La cresta más cercana a la costa se eleva a 700 metros y la
cresta interior a 1 300 metros donde forma las cumbres de Peña Blanca, Turbina y
Liño. Ambas crestas están compuestas principalmente de caliza carbonífera con
buzamientos moderados. Para descripciones más detalladas de la geología,
consulte el artículo de Brooks en esta publicación o Hernández Pacheco (1935),
(citado en Sole Sabaris (1952) que ofrece una serie de secciones geológicas a
través de la Sierra de Cuera.
(b) Drenaje de la zona de
El Mazucu. La zona está drenada por un afluente del Río de las Cabras, las aguas
combinadas de los Arroyos Bolugas y Valcabreru que fluyen por el valle de
Caldueñu. La mayor parte de estas aguas provienen de una serie de manantiales y
nacientes que drenan la caliza circundante.
El nacimiento
principal del valle se encuentra en Cortines (Ref. Cuadrícula 5039 9757), en el margen izquierda de un cauce fluvial que, en condiciones meteorológicas
normales, está seco por encima de este punto. De debajo de un arco bajo emerge
un arroyo, visible únicamente en condiciones de aguas bajas, cuando el caudal
no supera los 150 litros por segundo estimados. En caso de crecida, el
caudal asciende a bastante más de 3 metros cúbicos por segundo. En condiciones
de aguas bajas, es posible acceder a una cueva situada detrás del nacimiento,
que se describe en otra parte de esta publicación. Se trata de una típica cueva
de resurgimiento, formada por una serie de cámaras fluviales conectadas por
sifones y derivaciones de crecidas. Entre Cortines y la confluencia con el Ríu las Cabras, el caudal se ve aumentado por varios pequeños afluentes: los más
notables son el arroyo que surge de la cueva situada debajo de Buda y un arroyo
tributario y un resurgimiento en Debodes. Conectada con este resurgimiento hay
una cueva explorada por primera vez por la expedición de 1968.
Continuando el valle
desde la naciente de Cortines hacia el pueblo de Caldueñin, el cauce del arroyo
está seco excepto en época de crecidas. El cauce del arroyo termina en la
desembocadura de la Cueva de Caldueñin, de la que emerge agua en un volumen considerable
después de fuertes lluvias. Normalmente, aunque se encuentra agua corriente en
el interior de la cueva, esta vuelve a descender hacia la derecha de la cámara
de entrada para volver a emerger en Cortines. A 40 metros por encima de la entrada
de la Cueva de Caldueñin hay una pequeña entrada en la pared del acantilado. Se
trata, evidentemente, de una antigua salida de agua, ahora obstruida por
estalagmitas.
Entre Cortines y
Caldueñin, el valle principal se une a un importante afluente, el Arroyo de Valcabreru. Este arroyo es de laderas escarpadas y de pendiente pronunciada y
seco en su sección inferior. Un pequeño arroyo que fluye sobre arenisca más
arriba del Arroyo de Valcabreru se hunde en la caliza antes de llegar al
valle principal. El agua se dirige presumiblemente a la naciente de Cortines (Cueva del Molín).
La sección seca inferior del arroyo cruza el probable recorrido de la conexión
Cortines-Caldueñin.
El valle de Caldueñu se muestra en la placa 1; la vista es hacia el oeste desde el collado sobre
Caldueñin. La sección del valle muestra dos terrazas prominentes. Estas son la
terraza Rotella - Villa - Las Tablas a unos 240 m y la terraza Cortines a unos
150 m sobre el nivel del mar. La terraza inferior está a unos 10 m sobre el
nivel actual del lecho del arroyo en Cortines.
Por encima de
Caldueñin no hay cauce superficial y el terreno asciende abruptamente hasta el
collado que separa el valle de Caldueñu de la depresión de Bolugu. Justo debajo
del borde del collado hay una pequeña cueva conocida como Cueva de los Niños.
En el collado está la entrada al Pozu Fresnu. Esta cueva tiene un amplio
pozo de entrada de 20 metros que conduce a una serie de galerías y cámaras grandes,
antiguas y bien decoradas, abandonadas hace tiempo por el arroyo que las formó.
El pequeño arroyo que entra en la cueva cuando llueve sigue una serie de pozos
verticales que alcanzan una profundidad de 140 metros antes de obstruirse. Los pozos
son obviamente un desarrollo más reciente que las galerías superiores. El punto
más bajo alcanzado en el Pozu Fresnu no está muy por encima del nivel de la
Cueva de Caldueñin, a la que es casi seguro que el agua drena.
Al otro lado del
collado, en el fondo de una gran depresión, se encuentra la entrada a la Cueva Bolugu, a 267 metros sobre el nivel del mar. La depresión en sí tiene forma de
embudo y unos 100 metros de profundidad. El Arroyo Bolugas entra en la depresión
desde el este, descendiendo el agua en una serie de cascadas hasta la boca de
la cueva. La Cueva de Bolugu corre de norte a noreste desde la entrada y
consiste en un gran pasaje único que transporta todo el volumen de agua del
Arroyo Bolugas, que desciende en una serie de depresiones extremadamente
húmedas hasta una profundidad de 70 metros. Esto coloca el fondo de la cueva, un
sumidero, a unos 200 metros en comparación con el resurgimiento de la Cueva de
Caldueñin a 180 metros sobre el nivel del mar. La cueva gira hacia el oeste a medida
que se acerca al sumidero terminal. El flujo de agua hacia la Cueva de Bolugu varía de 100 litros por segundo en tiempo seco a 3 metros cúbicos por
segundo en condiciones de inundación de verano. Según los relatos locales, en
las inundaciones invernales el caudal es muy grande. Una característica
interesante de la cueva es la gran cantidad de estalagmitas que contiene, que
actualmente están siendo erosionadas activamente por el río de la cueva.
Justo antes de que el
agua se precipite hacia la boca de la Cueva Bolugu, el Arroyo Bolugas recibe
un afluente del norte, el Arroyo del Pasador, que fluye durante la mayor parte
de su curso sobre un lecho de arenisca. Tiene una cuenca de 2 Km2. Después de
una fuerte lluvia, se observó un pulso de inundación que llegó a la boca de la Cueva Bolugu después de solo 2 horas, debido a la rápida escorrentía de la
arenisca. En un plazo de 12 a 18 horas, todo el sistema estaba inundado.
Siguiendo el arroyo
Bolugas, el curso del río se va haciendo cada vez más pronunciado y hacia el
acantilado de Boriza, el arroyo desciende en una serie de cascadas. Debajo de
la cascada más baja, se observa un resurgimiento considerable que surge de debajo
del pedregal en la orilla derecha. El valle termina en un acantilado vertical,
de 50 metros de altura (Fig. 2). El arroyo emerge de la cueva de La Boriza al
pie de este acantilado. En lo alto de la pared del acantilado hay una gran
entrada a una cueva seca protegida por la vegetación. Esto ahora es poco más
que un refugio rocoso, pero probablemente representa una antigua salida a alto
nivel para el agua de la cueva de Boriza, abandonada hace mucho tiempo.
Por encima del
acantilado continúa un "valle colgante" que al principio está seco.
Sin embargo, pronto se encuentra un arroyo que nace en una gran elevación, el
Ojo del Río (Aguañaz). El arroyo se hunde en el fondo del valle y se oye por última vez a
unos 200 metros del borde del acantilado de Boriza, por el que evidentemente
fluía hasta hace poco. Esta agua no entra en el sistema de cuevas de Boriza,
pero casi con toda seguridad reaparece más abajo en el resurgimiento que se ha
señalado anteriormente.
El Ojo del Río (Aguañaz) es
impenetrable, pero cerca se encuentra la Cueva del Sol, una salida de agua
abandonada que se vuelve a encontrar con el agua del Aguañaz, como ocurre en
la Cueva de Collau Roviera, cuya entrada se encuentra sobre el pequeño collado
que hay detrás de la Cueva del Sol. Más allá y por encima del Aguañaz se
encuentra una zona compleja de dolinas en el fondo del valle, y una pequeña
cueva, la Cueva de la Mina de Hierro, con un pequeño arroyo afluente. El agua
que se hunde por toda esta zona probablemente drena hacia el Aguañaz.
Al este y sobre la
divisoria de aguas se encuentra la extensa depresión cerrada de la Llosa Viango, cuyo fondo es una pradera llana. En ella nace un arroyo del que se
desconoce el destino de sus aguas. Más al este, cruzamos otro collado y
descendemos por un arroyo que discurre sobre areniscas y que lleva el arroyo
que finalmente desemboca en la cueva de Purón.
Este ha sido un breve
relato del drenaje del valle alrededor de El Mazucu. También debe mencionarse
el desarrollo de pozos en los flancos norte de Peña Blanca. Este es el pico más
alto en la cresta principal al sur de Caldueñu-Mazucu. La parte superior de la
cresta entre Peña Blanca y Turbina es una "meseta", completamente
desprovista de arroyos superficiales y con poca vegetación. Cerca del borde
norte de esta meseta, el desarrollo de pozos ha sido extenso. El área es una
serie compleja de dolinas de colapso y pozos profundamente estriados. La
mayoría de estos están obstruidos con rocas y pedregales, pero algunos están
abiertos. Uno de estos pozos es la Torca La Manga, que ha sido descendida
durante 60 metros sin llegar al fondo. Más abajo en el lado de El Mazucu está la Torca La Matuca, de 50 metros de profundidad pero obstruida. El agua que se hunde
en la meseta probablemente alimenta la cueva de La Boriza, que ha sido
ascendida a un punto 130 metros por encima del nivel de la entrada, y tiene una
profundidad potencial de 650 metros. Si se puediese conectar con uno de los pozos de la
meseta, el río La Boriza lleva alrededor de 30 litros por segundo en condiciones de aguas
bajas; este caudal aumenta a más de 200 litros por segundo en caso de inundaciones.
(c) Discusión y
conclusiones. La interpretación de la secuencia de desarrollo de las cuevas en
la zona no es obvia de inmediato, pero se pueden obtener pistas a partir de un
gráfico del perfil longitudinal del arroyo Bolugas, sus valles tributarios y
los sistemas de cuevas asociados, como se muestra en la figura 4. El perfil
muestra varios puntos de inflexión, siendo el más prominente el acantilado de
Boriza, que tiene su paralelo en el arroyo de Valcabreru. Los puntos de
inflexión probablemente corresponden a etapas sucesivas de rejuvenecimiento,
provocadas por el descenso eustático del nivel del mar, el mismo agente que fue
responsable de las playas elevadas y las terrazas marinas de la zona costera.
De esta hipótesis se
deduce que el drenaje de la zona siguió la siguiente secuencia de desarrollo:
inicialmente existía un valle de suave pendiente, indicado con una I en la
figura, probablemente continuo con la superficie de erosión de las sierras
planas. Los restos de este fondo de valle se observan en el valle de Caldueñu como las terrazas de Rotella - Villa - Las Tablas. La edad de estas terrazas
puede ser, por tanto, del Plioceno tardío.
El valle fue
rejuvenecido en gran medida por una caída del nivel de base, que se fue
reduciendo en etapas hasta que su perfil correspondió al II de la figura.
Simultáneamente se produjo un rejuvenecimiento del arroyo de Valcabreru.
Durante este tiempo, el arroyo del valle de la etapa I por encima del punto de
inflexión (que ahora es el collau del Mazucu) fue captado por un canal
subterráneo en desarrollo: el Pozu Fresnu. Este punto de inflexión se ha
fosilizado. El Pozu Fresnu probablemente desaguaba inicialmente hacia el
antiguo resurgimiento de nivel alto situado ahora a 40 metros por encima de la
entrada a la cueva de Caldueñin. Solo se vio afectada la serie superior del
actual Pozu Fresnu; la serie inferior data de la reinvasión del pozo por un
arroyo más pequeño, tras la captura del río principal por Bolugu.
La cueva de Bolugu,
que se desarrolló sobre una línea de debilidad causada por una falla, capturó
el río más arriba, lo que provocó el abandono del Pozu Fresnu. Entonces se
formó la depresión de Bolugu. El aparente punto de quiebre en el fondo de la depresión
de Bolugu probablemente se deba a una banda dura en la piedra caliza que forma
un escarpe prominente inmediatamente encima de la entrada de la cueva. El
arroyo del Pasado también está nivelado hasta este nivel de base local,
habiendo recortado rápidamente la piedra arenisca relativamente blanda. El
arroyo Bolugas, por otro lado, ha recortado sólo hasta el acantilado de Boriza,
que es otro punto de quiebre, fijado en su posición por otro desarrollo de
drenaje subterráneo que ha tenido lugar recientemente.
Al final del periodo de formación de la depresión de Bolugu, el principal resurgimiento del valle se produjo en la cueva de Caldueñin, y el fondo del valle se situó a la altura de lo que hoy es la terraza de Cortines. Esta terraza es probablemente contemporánea a la línea de costa de 10-20 metros y sería, por tanto, de edad Monastirian, es decir, desarrollada durante el Eemiense (último) Interglaciar.
La profundización de
la depresión de Bolugu proporcionó el impulso para el rejuvenecimiento que se
ha producido dentro de la cueva de La Boriza. En la etapa I, el arroyo Boriza
probablemente resurgió cerca de la parte superior de lo que ahora es el
acantilado de Boriza desde la antigua entrada de la cueva ya mencionada. El
nivel de esta entrada es el mismo que el del sumidero 1 de Boriza. Parece
probable que la sección inferior de la cueva, Boriza 1, con una pendiente
pronunciada, que contrasta tanto con la pendiente extremadamente leve y la edad
obvia del extremo aguas abajo de Boriza 2, sea un resultado directo de la
profundización de la depresión de Bolugu.
Una nueva regeneración
del valle de Caldueñu ha permitido captar las aguas que surgían en Caldueñin
mediante un canal subterráneo que conduce a la crecida de Cortines. La
capacidad de este canal es evidentemente limitada, ya que el agua fluye desde
la cueva de Caldueñin en época de inundaciones. La cueva de resurgimiento de
Cortines (Cueva del Molín) se desarrolló probablemente como una salida para el agua que se hundía
en el arroyo de Valcabreru, que todavía debe transportar, ya que el curso del
agua aumenta entre Caldueñin y el nacimiento en Cortines, que ha captado el agua de
Bolugas recientemente, probablemente en el período postglacial.
La Cueva de Bolugu muestra evidencias de haber sufrido el mismo "ciclo de erosión" que
se ha descrito para muchas de las cuevas de los cantábricos. Este tema ha sido
analizado por Walker (1966). La fase de deposición de estalagmitas que tuvo lugar
en Bolugo fue probablemente contemporánea a la WUrm (Última) Glaciación, cuando
los pequeños glaciares de los Picos de Europa alcanzaron los 1400 metros sobre el
nivel del mar. Por lo tanto, la Sierra de Cuera, aunque no estuvo glaciada,
ciertamente experimentó condiciones periglaciares. En consecuencia, el
escurrimiento hacia la Cueva Bolugu probablemente fue extremadamente bajo
durante largos períodos, lo que llevó a una extensa deposición de estalagmitas
en estas condiciones secas. Durante el período postglaciar, bajo un régimen
climático mucho más húmedo, esta estalagmita se erosiona activamente.
En el extremo superior
del valle, el Ojo del Río (Aguañaz) es el resultado directo de una falla transversal. El
resurgimiento está encaramado y el aparente punto de quiebre es una
característica estructural. El bajo gradiente hidrológico entre el Ojo del Río y el área que lo alimenta explica la naturaleza freática del cauce en la Cueva del Sol y la Cueva de Collau Roviera. Los grandes pasajes en esta última cueva
son de origen freático, como lo demuestra la presencia de grandes pendientes de
techo, y por lo tanto deben ser muy antiguos, datando de la época del nivel 1.
El desarrollo vadoso es limitado y se limita a la serie inferior de la cueva
donde actualmente se encuentra un arroyo activo.
Esta explicación del desarrollo del drenaje kárstico en El Mazucu se basa en un trabajo de campo limitado. Será necesario un estudio muy cuidadoso de los perfiles de los valles y la identificación de las terrazas antes de que la suposición se convierta en certeza. Se espera que sea posible realizar más trabajo de campo en la zona en 1971, para resolver algunas de las cuestiones pendientes.
REFERENCIAS DE
HIDROLOGÍA
Fairchild. RW,1961
Cambios eustáticos en el nivel del mar en Física y Química de la Tierra, Vol.4.
págs. 99-185.
Gómez de Llarena, J. & Royo J., 1927 Las terrazas y rasas littorales de
Asturias y Santander. bol. 8. Soc. Esp. Historia. Nat. T. XX VII, págs. 19-38.
Hernandez Pacheco, E. y F., 1935 Observaciones respecto a estrasigrafia y
tectonica de La Cordillera Cantabro-asturica. bol. R.Soc. Esp. Yo-lista. Nat.
XXX V. págs. 487-499.
Hernández Pacheco, F., 1949 Las rasas litorales de las Costa Cantábrica en su
segmento Asturiano. monte. Congr. Geog. Lisboa Vol.2, PP. 29-86.
Sole Sabaris, L., 1952 España, Geografía Física. Vol. i de Geografía de España
v Portugal, ed. Manual de Teran. Montaner y Simón, SA, Barcelona.
Walker, MJ, 1966 Desarrollo de cuevas en la cordillera cantábro-astúrica
occidental cadena. Proc. Oxford Univ. Cave Club Vol.4. págs. 3-11. Proc
OUCC 4.
Zeuner, FE., 1959 El período Pleistoceno. Londres.
(a) Cueva del Bolugu -
por JG Sheppard y GC Cox. Ref. cuadrícula 5058 9758.
Longitud 270 m.
Profundidad 67 m. (Las referencias de la cuadrícula de Lambert se encuentran en
las hojas 31 y 32 del mapa militar en escala 1:50 000).
El descubrimiento
original y la exploración preliminar de la Cueva de Bolugu se han descrito
anteriormente (Cox, 1970, Proc. OUCC No.5, pp. 23-26; Dare, 1970, Proc. OUCC
No.5, pp. 34-36). Este año, en condiciones climáticas favorables, se logró
finalmente llegar al fondo de la cueva. Sólo un grupo llegó al fondo final,
pero para lograrlo fueron necesarios varios viajes preliminares y posteriores,
y en el transcurso de la exploración, el desmontaje, la fotografía y el
reconocimiento, cada miembro de la expedición penetró al menos hasta la mitad
de la cueva.
La entrada se
encuentra en el fondo de una gran depresión de paredes escarpadas. El arroyo
Bolugas, un río de tamaño considerable formado por la confluencia de los
arroyos Ojo del Río (Aguañaz) y Boriza, se une en la parte superior de la depresión con
el arroyo del Pasador. Este arroyo corre durante la mayor parte de su curso
sobre arenisca y solo lleva un hilo de agua en tiempo seco. En tiempo húmedo,
la escorrentía de la arenisca lo inunda rápidamente y dos horas después de una
tormenta eléctrica contribuye con un caudal considerable. Cuatro horas después
de una fuerte lluvia, el caudal ha crecido tanto que hace que la cueva sea
completamente intransitable.
El arroyo entra en la depresión desde el este, descendiendo por una pared del acantilado en una serie de cascadas. En la parte inferior de su curso (mostrado en el estudio de la cueva, Fig. 5) gira 180° y entra en la entrada de la cueva, en la misma pared del acantilado, corriendo hacia el este. La cueva consiste en su mayor parte en un solo pasaje vadoso, que tiende en dirección norte. Parece posible que siga la falla que intersecta la depresión (ver mapa geológico, Fig. 3), aunque esto no se ha establecido definitivamente.
La entrada es amplia y
da a una cámara formada evidentemente por un derrumbe. El techo es un plano de
estratificación y la cámara se extiende hacia el norte, a la izquierda del
cauce, como una pendiente pronunciada que finalmente se encuentra con el techo.
Justo en el interior de la entrada hay una pequeña cabaña que contiene una
instalación hidroeléctrica muy primitiva. Esta se abastece de una presa en la
cabecera de una de las cascadas, a mitad de la pared del acantilado, y consta
de una pequeña rueda Pelton, una correa larga y una antigua dinamo de corriente
continua. El Mazuco debía recibir suministro eléctrico en octubre de 1970, por
lo que es posible que esta fascinante planta ya no esté en uso.
Parte del arroyo se
hunde en un paso bajo en el plano de estratificación a la derecha de la cámara
de entrada. El resto fluye por dos pequeñas cascadas, luego una cascada de 5 metros hasta una poza. El primer tramo se puede escalar en seco desde una cornisa grande
y cómoda a la que se llega atravesando la pendiente de la izquierda del arroyo.
Esto da un tramo de 9 metros hasta una poza profunda, y un nado de 7 metros a través de
ella conduce al desnivel por el que fluye el agua. Una sección corta del pasaje
que corre hacia el este conduce a una curva pronunciada, donde el pasaje gira
hacia el norte y se une con el agua del hundimiento del plano de
estratificación en la entrada.
Un paso de corriente
vadosa continúa durante 60 metros, descendiendo una serie de cascadas de altura
variable. Se avanza alternativamente nadando y caminando hasta llegar al
segundo tramo. Se trata de una cascada de 2 metros, pero se puede escalar como un
tramo seco de 4 metros desde una cornisa. Este último camino es aconsejable, tanto
como precaución contra las inundaciones, como porque la lucha por subir un
tramo contra toda la fuerza de la corriente puede ser casi imposible para un
espeleólogo exhausto. Desde este punto, se avanza nadando o escalando por
escaleras casi todo el camino hasta el tramo 8. La corriente es lo
suficientemente fuerte como para dificultar el viaje de regreso.
60 metros más adelante hay
un tramo de 3 a 5 metros de profundidad cuando se monta desde una cornisa seca de
estalagmitas a la izquierda del paso. A la derecha, una cornisa inclinada a 3 metros por encima del arroyo conduce durante 10 metros más allá del tramo, pero sin forma
de bajar al nivel del arroyo. Parece ser un antiguo nivel de meandro, pero
ahora está cubierto de estalagmitas. Al pie del tramo hay un peligro conocido
como "chunder-bowl": el agua se hunde en una cuenca de roca circular,
de la que sale unos 2 metros por debajo del nivel del agua en la piscina adyacente.
La escalera cuelga en la cuenca, pero a menos que uno desee darse un chapuzón
muy desagradable, es necesario balancear la escalera para poder saltar a la
cornisa que divide la cuenca de la piscina. En condiciones de agua ligeramente
más altas, el agua se derrama por el borde de la cuenca, y este peligro de
hecho se hace más fácil.
En el extremo inferior
de la poza hay un tocón de árbol firmemente encajado en una sección estrecha
del paso. Este se puede utilizar como punto de aseguramiento para el tramo 4 (6
metros) unos 10 metros más adelante. Cuando hace buen tiempo, la mayor parte del agua se
desvía lateralmente mediante un tubo de roca en la cabecera de este tramo, y la
escalera cuelga en medio de poco más que una fuerte salpicadura. El pie de este
tramo es una poza profunda, agitada por la cascada, y uno es arrastrado hasta
la cabecera del tramo 5. Se trata de un tobogán de agua de 2 metros, y es más fácil
deslizarse por él. La escalera para el viaje de regreso cuelga fuera del agua.
Los tramos 6 (11 metros) y
7 (10 metros), que siguen en rápida sucesión, son similares. La primera mitad de
cada uno es vertical y se puede escalar en seco. La segunda mitad es inclinada
y es imposible escalar en seco; es necesario escalar con toda la fuerza del agua,
y esto puede ser extremadamente desagradable. Cada cueva desarrolló su propia
técnica para lograr tanto escalar como respirar. Para bajar, una técnica
popular era tumbarse boca arriba y usar la escalera como cuerda de mano. Para
subir, no había muchas alternativas a la fuerza bruta y contener la
respiración. La fuerza del agua te aleja del pie de estos tramos, y es esencial
contar con largas cuerdas salvavidas para recuperar la escalera para el
regreso. No hace falta decir que es esencial un buen traje de neopreno: un
miembro tuvo que recibir ayuda para salir del fondo de la cueva después de que
un desgarro en su traje de neopreno le dejara una pierna totalmente entumecida
e inmóvil.
10 metros más allá del
tramo 7 se abandona el agua profunda y se toma un meandro seco, un cambio
bienvenido. El arroyo desaparece por una serie de cascadas en un pequeño
pasaje. Al final del meandro, una poza estática conduce a la cabecera del tramo
8, de 7 metros de profundidad. El tramo se une al arroyo aproximadamente a 2/3 del
camino hacia abajo, en una cornisa inclinada, desde la cual una caída de 2 metros conduce a otra poza burbujeante, similar a un caldero. El camino pasa por
debajo de un arco bajo, hacia una cuenca grande y profunda. Desde aquí, el
arroyo desaparece en un sumidero corto debajo de un puente de roca; el
espeleólogo debe trepar para salir, por una pared lisa de 1 metro de alto. Una
serie de cornisas con meandros y meandros secos proporcionan una ruta seca, a
la izquierda del cauce del arroyo, hasta que se llega al tramo 9 (Pulpit
Pitch). Esta ruta evita dos tramos húmedos en el cauce del arroyo.
El tramo 9 es un
desnivel de 10 metros desde una cornisa con la forma exacta de un púlpito, y una
agradable subida libre conduce de vuelta al arroyo. Un breve paseo por el agua
y un descenso por una cascada conducen a una gran cámara. A la izquierda hay
una gran cascada de coladas que llega hasta el techo (30 metros). En el cauce del
arroyo, una poza que contiene restos de la inundación y donde habita una rana
pálida conduce a una cascada poco profunda. El arroyo gira bruscamente hacia el
este hasta el último sumidero, que está obstruido por los restos.
Los escombros a
distintas alturas en el pasaje indican que el sumidero se obstruye
considerablemente en caso de inundación, y su nivel parece depender
completamente del flujo. Por lo tanto, no representa necesariamente el nivel
del nivel freático, ni indica que la cueva se vuelva freática más allá de él.
La posición de este sumidero parece estar cerca de la intersección de la falla
de dirección NE/SO que intersecta la depresión de Bolugu y la falla de
dirección O/E que corre a lo largo del costado del valle de Caldueñu. El
desarrollo de alto nivel comienza a notarse en las partes bajas de la cueva, y
es posible que exista un pasaje de alto nivel que conduzca hacia adelante en la
cabecera de la pendiente de colada, que no ha sido escalada.
Una de las
características más interesantes de la cueva es que en varios lugares el arroyo
corre sobre y a través de depósitos de estalagmitas muy erosionados. Los
niveles superiores del pasaje contienen considerables depósitos de estalagmitas
activas, pero en el cauce del arroyo no hay, como era de esperar, ningún signo
de deposición actual. La erosión se ha producido en el cauce del arroyo en
tiempo seco en lugar de en el nivel de inundación. Esto indicaría que la
erosión ha sido corrosiva en lugar de por disolución; el agua en tiempo seco
proviene de un largo sistema vadoso (Boriza) o de una extensa phreas (Aguañaz), y no puede ser muy agresiva, mientras que el agua de inundación contiene
una gran cantidad de escorrentía de arenisca. Esta conclusión se ve reforzada
por la naturaleza de la erosión: se pueden ver bandas y todas las bandas se han
reducido al mismo nivel. Por lo tanto, en algún momento de su historia la cueva
ha estado considerablemente más seca que en la actualidad. Esto debe haber sido
en la última glaciación, e indica que la cueva existía en algo parecido a lo
que es hoy en ese momento. Esto encaja muy bien con la datación establecida a
partir de los niveles de la terraza.
(b) Pozu Fresnu -
J. Davies Ref. Cuadrícula 5053 9756. Longitud 350m. Profundidad 140m.
La entrada al Pozu Fresnu es un gran hoyo de superficie de paredes empinadas, por el que se han
arrojado numerosos animales muertos. A primera vista parece poco atractivo,
pero el mal tiempo que experimentó la expedición de 1969 hizo que valiera la pena
investigar cualquier hoyo seco (el pozo de superficie nunca recibe más que un
hilo de agua). Al pie del hoyo de entrada (20 metros) hay dos caminos para
continuar. El primero, por el que han caído la mayoría de los cadáveres,
conduce inmediatamente a un hoyo de 7 metros que lleva a la Cámara de Repuestos. El
montón de huesos hace que este sea un lugar extrañamente desolado, y no hay
manera de continuar.
El camino opuesto
conduce rápidamente a un gran pasaje seco decorado con formaciones de
estalagmitas desmoronadas y una capa de calcita. El pasaje pronto recoge un
pequeño arroyo y, después de atravesarlo, pasa por un estanque de barro líquido
que se ensancha hasta convertirse en una cámara con forma de gaita. Es aquí
donde comienzan las maravillas. El suelo de esta cámara es una serie de
estanques de piedra caliza y las paredes están adornadas con grandes flujos
ocasionales de estalagmitas. Hay algunas helictitas bastante extraordinarias en
esta cámara, que crecen aleatoriamente en todas direcciones, a menudo en
horizontal hasta 50 cm, pero siempre más o menos rectas. A veces se las ve
crecer directamente desde el techo, otras veces forman alas y
contrafuertes de estalactitas verticales (Proc. OUCC No. 5, placa frente a la
p. 33). En 1970, un visitante encontró una de ellas rota. Se llevó un trozo
grande a Inglaterra para analizarlo y se descubrió que consistía en aragonito
muy puro.
El extremo inferior de
esta cámara conduce a un desnivel de 10 metros que lleva a la cámara principal. El desnivel está delimitado por una columnata de estalactitas, lo
que protege una vista verdaderamente maravillosa. Elevándose hacia la inmensidad
de esta cámara hay una hilera de inmensas estalagmitas, como una hilera de
columnas de destilación en una refinería de petróleo, la más grande de las
cuales mide unos 1,2 metros de altura. Sin embargo, parecen casi perdidas, ya que
las paredes y el techo permanecen fuera de la vista. Estalactitas gigantes
cuelgan del techo; se pueden ver desde la parte superior del desnivel, pero
están más o menos fuera de la vista desde abajo. El suelo de la cámara está
compuesto enteramente de calcita, de color marrón rojizo en algunas partes,
pero en su mayor parte limpio, blanco y brillante. Al igual que en la cámara de
arriba, las paredes solo están decoradas ocasionalmente. En la parte superior
de la cámara, delimitada por otra columnata, se encuentra la "capilla",
una cámara que contiene numerosas formaciones más pequeñas y delicadas.
Una empinada pendiente
de estalagmitas conduce a la parte inferior de la cámara principal, que se
curva para discurrir casi en paralelo a la parte superior. Después de escalar
por cascadas de rocas y antiguos flujos de estalactitas, se llega al final de la
cámara, nuevamente oculto tras una columnata de estalactitas. El agua se hunde
a través de un suelo de barro y no pudimos encontrar otra manera de continuar.
Desde la serie de
entrada se encuentra una segunda ruta que desciende en espiral hasta una
profundidad final de 140 metros. Este parece ser el sistema formado por el arroyo
actual, mientras que las cámaras principales representan un nivel anterior del
sistema del arroyo Bolugas. Un pequeño trecho hacia la derecha, desde el pasaje
de entrada, conduce a un paso de 7 metros, más allá del cual el camino se bifurca.
Una ruta conduce a un paso hacia la cámara principal inferior, mientras que la
otra conduce, a través de un paso de cuerda, a una pequeña cámara. Desde aquí,
un magnífico paso de 15 metros cuelga libremente hacia el centro de una cámara en
forma de pera, donde se encuentra con un pequeño arroyo. Este es
presumiblemente el arroyo que se hunde en la cámara principal. Una pendiente
empinada de estalagmitas, que necesita una cuerda, conduce al paso de 35 metros.
A esta zona la
llamamos «paso de Möbius» por la extraña forma en que cuelga la escalera. En la
parte inferior del paso se sube de espaldas a la roca, en una auténtica ducha
de agua. La salida de este paso estaba bloqueada por una barrera de
estalagmitas, que sucumbió rápidamente al martillo. A pocos metros, el paso
está impedido por una roca bien cementada con calcita. Es necesario pasar por
un pequeño agujero que hay encima, no demasiado difícil en dirección
descendente, pero muy complicado en dirección de salida. La llamamos «barrera
de Schottky». Después de esto hay un paso de 12 metros, por debajo del cual el
arroyo se hunde entre rocas. Se podrían excavar, pero sería una tarea titánica.
Un cálculo aproximado muestra que el arroyo Bolugas corre unos 30 metros por debajo
de este punto.
En el año transcurrido
desde nuestro descubrimiento de la cueva, muchos grupos han visitado la serie
de cámaras principales. Los habitantes del pueblo fueron los primeros en
hacerlo, y han encabezado grupos de periodistas y funcionarios locales. Estos
grupos han tenido mucho cuidado de evitar el expolio. Por desgracia, no se
puede decir lo mismo de los espeleólogos, algunos de los cuales han grabado sus
nombres en letras de un pie de altura en la estalagmita de la galería
principal. La apertura de la cueva de exhibición requerirá una ingeniería
considerable e inevitablemente causará daños, pero al final debería preservar
las principales bellezas de la cueva y hacerlas accesibles al público. Sin duda,
será una cueva de exhibición excepcional.
(c) Cueva Infantil
Ref. 5050 9757. Longitud 50m. aprox.
El nombre español de
esta pequeña cueva, que nos mostraron los niños del pueblo, sigue siendo
desconocido. Se encuentra en el borde del collado que domina el pueblo de
Caldueñin y directamente entre Fresno y la Cueva de Caldueñin. La cueva
consiste en un pasaje inclinado en el plano de estratificación, que corre hacia
el este, al principio de unos 2-3 metros de altura y bien decorado, pero que pronto
se cierra y termina impenetrablemente bloqueado por cantos rodados.
Probablemente representa un desarrollo freático muy antiguo, que se encuentra
en el perfil original del valle (I en el diagrama hidrológico, Fig. 4).
(d) Cueva de Caldueñin
- GC Cox Grid Ref. 5047 9758. Longitud inspeccionada 130m.
El resurgimiento de la
inundación del Arroyo Bolugas es una gran entrada de cueva en una pared de
acantilado, debajo del collado que separa Caldueñin de El Mazucu. Debe haber
sido, hasta hace poco, el único resurgimiento de las aguas del Arroyo Bolugas: la
captura del arroyo por la Cueva de Cortines parece haber sido un evento muy
tardío en la historia del sistema. El arroyo se encuentra un poco más adentro,
dentro del límite de la luz del día, donde es un curso de agua y lavadero junto
al pueblo de Caldueñin. En clima normal, el arroyo fluye desde un gran lago en
la cámara de entrada, corriendo sobre piedras durante 20 metros y luego hundiéndose
en un sumidero de plano de estratificación. En clima húmedo, el lago se
extiende hasta la entrada de la cueva, y un arroyo muy considerable fluye desde
él. Esta cámara de entrada parece haberse formado por la ampliación de un plano
de estratificación; esto se puede ver claramente en el techo. El
estratificación en esta cueva no se corresponde bien con el visto en otras
partes de la región; Se encuentra cerca de la intersección de dos fallas, que
parecen haber desplazado considerablemente los estratos.
La cueva que se
encuentra más allá del lago es un enigma. Una grieta que contiene agua profunda
conduce hacia el este desde el final del lago y nuestras expediciones de 1968 y
1969 encontraron solamente un sumidero al final de esta grieta. En 1969, la Universidad
de Nottingham tuvo la buena suerte de entrar en la cueva en una época de sequía
extrema, cuando no fluía agua del lago hacia el sumidero aguas abajo (Matthews,
1970 Tigguocohane - Boletín NUCC No. 1 págs. 7-14). Pudieron hacer pasar un
pato a un gran sistema de cuevas que no han estudiado ni descrito. En 1970,
encontramos (en aguas moderadamente bajas) un pasaje lateral que partía de la
grieta y que contenía un pato bajo del que soplaba una fuerte corriente de
aire. Este pasaje conducía, a través de algunos pasajes cortos de arena, a otra
gran cámara llena de agua, la Cámara de Waterpolo. El desemboque en una grieta
inclinada, que probablemente sigue el rumbo de la piedra caliza y corre
paralela al arroyo en la cámara de entrada. La grieta va "aguas abajo",
pero ni aquí ni en el lago de entrada hay ninguna corriente detectable: el
barro que se agita en el agua normalmente clara permanece estacionario hasta
que se asienta. El nivel del agua es uniforme en todo el lugar. No se pudo ver
fondo en la Cámara de Water Polo ni en la siguiente grieta, ya que el agua es
muy clara, lo que significa que tiene al menos 5 metros de profundidad. Parece
posible que esta grieta pueda continuar bajo el agua hasta que se encuentre con
el plano de estratificación del sumidero aguas abajo; sin duda hay indicios de
que este plano de estratificación continúa debajo de la pared sur de la cámara
de entrada. Por lo tanto, ambos extremos de la cueva inspeccionada están aguas
abajo. El lugar por el que entra el agua sigue siendo un misterio, pero el
lugar más probable es el extremo noreste del complejo de sumidero. Antes de que
se detectara la dirección de la Cámara de Water Polo, se hicieron intentos en
el sumidero al final de la primera grieta. Se podía bucear en apnea hasta una campana
de aire, pero el estudio mostró claramente que solo conducía a la Cámara de
Water Polo. Para seguir explorando esta cueva tendremos que esperar otra sequía
anormal.
En la cima del acantilado, a unos 20 metros por encima de la entrada actual, hay una pequeña cueva que contiene formaciones de estalactitas antiguas y en descomposición. Esto probablemente representa un resurgimiento anterior del agua de Bolugu.
Se utilizaron tres equipos de buceo para explorar algunos de los sumideros más prometedores descubiertos por las expediciones de 1968-70. Se esperaba que algunos de ellos tuvieran una longitud apta para buceo libre y que permitieran realizar grandes extensiones "secas".
De hecho, solo se necesitó una botella para la siguiente inmersión
CUEVA DE CALDUEÑIN. 047758 en la hoja 31.
14 de julio de 1971
Buceador: Andrew Brooks.
Sitio: Este es un resurgimiento de la inundación del hundimiento del río en Cueva de Bolugo (058758). En condiciones normales de verano, el río se encuentra 30 metros adentro, fluyendo de izquierda a derecha desde un lago hacia un sumidero aparentemente constrictor.
El sumidero aguas abajo pronto se volvió espacioso. Después de 6 metros, el buceador se sorprendió al encontrar un peligro inusual, una bomba de mortero sin explotar entre los escombros del suelo, y procedió con bastante cuidado a partir de entonces para salir a la superficie después de 15 metros en un pasaje de corriente baja. El río se alejaba en cascadas hacia el desván, mientras que una ruta seca continuaba desde la cima de una pendiente de rocas de 3 metros.
La exploración adicional se dejó para otra ocasión, pero lamentablemente se vio impedida por las inundaciones.
Luego se examinó el pato del noreste en el complejo de sumidero encontrado en 1970, en una búsqueda de la entrada principal del río y el pasaje aparentemente seguido por la sequía de los espeleólogos de la Universidad de Nottingham (1969). El buceador no encontró continuaciones submarinas hacia esta parte de la cueva. Ahora se cree que el río ingresa por el lado norte de la grieta de aguas profundas cerca del lago, ya que no hay limo en el fondo desde este punto río abajo.
(e) Nacimiento del
Río, Cortines (Cueva'l Molín) - GC Cox Grid Ref. 5038 9757 Longitud 200m.
El agua del arroyo
Bolugas vuelve a brotar en una gran crecida justo aguas arriba del pueblo de
Cortines. En 1969, no había espacio para el aire en la entrada, pero se podía
sentir cómo se elevaba el techo en el interior, lo que ofrecía la esperanza de
acceder a una cueva en un clima más seco. En 1970, durante el tiempo seco, era
posible entrar a través de un pato fácil, que conducía inmediatamente a un gran
paso de arroyo. Después de cruzar una serie de pozos llenos de agua, uno camina
un poco sobre cornisas justo por encima del arroyo, los restos de un estrato
resistente (probablemente una banda de esquisto). Luego sigue un nado a través
de aguas profundas. El arroyo luego corre unos 6 metros por debajo de la pared
izquierda del paso. El espeleólogo puede elegir entre arrastrarse a
través de un canal de inundación, terminando en un pozo de agua, o escalar una
pendiente de estalagmitas y bajar por el otro lado.
Un espacioso pasaje de
corriente (el arroyo fluye nuevamente en parte por debajo de la pared de la
izquierda) conduce a la cámara principal. Esta es una gran cámara de colapso,
con un piso de grandes rocas y que contiene abundantes depósitos de arena. En
la esquina norte de esta cámara aproximadamente triangular, un gateo bajo rocas
o una travesía a lo largo de una cornisa de arena conduce a una pequeña cámara
arenosa, desde la cual se continúa gateando. Esta mostró signos de estar
habitada por una nutria y no ha sido empujada. Desde la esquina este, otro
gateo bajo rocas conduce a una serie de canales de inundación. El arroyo
principal se encuentra en un sumidero de flujo, pero no se puede seguir. El
Pasaje Uphill, una sección del canal de inundación de 2 m de ancho y 2 metros de
alto, tiene marcas de festón en todo el piso, las paredes y el techo. Es
evidente que en épocas de inundación el arroyo fluye por este pasaje, cuyo
extremo de aguas abajo es 3 metros más alto que el extremo de aguas arriba. Un poco
más allá, las paredes y el suelo del túnel están cubiertos por una formación
muy extraña, tallada por el agua que fluye en una serie de lenguas. Es de color
rojizo y parece una banda de óxido de hierro, aunque es posible que en realidad
sea un depósito de estalagmitas erosionadas.
Más allá del camino
hay una cámara de grietas que contiene algunas formaciones de estalagmitas muy
hermosas. El arroyo de clima seco fluye por algún lugar debajo de la pared
izquierda, pero en nuestra primera visita a la cueva un hilo de agua corría por
el fondo de la cámara desde un gran sumidero aguas arriba. Justo debajo del
sumidero entra un pequeño afluente que corre por la parte superior de la cámara
por una cascada de estalagmitas y luego fluye a través de una serie de gours de
un blanco puro antes de unirse al arroyo. Cerca del techo se puede
ver un gran pasaje, pero la subida de 12 metros hasta él sería una ayuda artificial
y no se ha intentado.
En nuestra segunda
visita a la cueva, unos días después de la primera, no había corriente en la
cámara de la grieta, y el sumidero terminal se había convertido en un pato, con
un espacio de aire de unos 2 cm. Esto continuó durante 1,5-2 metros, después de lo
cual el espacio de aire se convirtió en unos más cómodos 15 cm. Después de
otros 5 metros de esto, el pato terminó en una segunda cámara de grieta más
pequeña, con el arroyo fluyendo en el fondo de la misma. A mitad de camino a lo
largo de esta cámara, el arroyo fluye a través de un sumidero bajo rocas, pero
se puede evitar más arriba en la grieta inclinada. Al final de esta cámara hay
otro sumidero, pero se puede evitar apretándose a través de una grieta
estrecha. Esto conduce una vez más al paso del arroyo, pero solo unos pocos
metros más adelante el arroyo se vuelve a sumir. Un arrastre muy estrecho
ofrece la posibilidad de un desvío. Sin embargo, solo una persona había logrado
pasar el pato, y no le agradó forzarse a entrar en un agujero estrecho sin ayuda
disponible en caso de quedarse atascado.
Los niveles superiores
de la cueva, en particular la cámara principal de rocas y la primera cámara de
grietas, son evidentemente de una edad considerable, mientras que el cauce
muestra claros signos tanto de rejuvenecimiento como de invasión por un arroyo
más grande que el que lo formó. Parece claro, entonces, que la cueva existía
más o menos en su forma actual antes de captar el agua del arroyo Bolugas de la
cueva de Caldueñin. El aumento del volumen de agua entre Bolugu y Cortines
indica que el arroyo original todavía fluye hacia el sistema. El gran
afloramiento de la arenisca devónica subyacente al sur de la cueva, y el valle
seco inmediatamente al norte hacen que sea prácticamente seguro que este arroyo
original proviene del arroyo de Valcabreru, y es presumiblemente el arroyo
que se hunde, en la parte baja del arroyo, tan pronto como cruza a la piedra
caliza. Es digno de mención que incluso en grandes inundaciones de verano, poco
o nada de agua fluye por el arroyo de Valcabreru más allá de este sumidero,
por lo que debe, aunque obstruido, tener una capacidad considerable.
A 150 metros aguas abajo de
la elevación de Cortines se encuentra una pequeña cueva de resurgimiento. Se
puede acceder a esta cueva durante unos 20 metros, después de lo cual se vuelve
demasiado estrecha. Es casi seguro que no esté conectada con el sistema principal.
(f) La Boriza - por
GJM Dare Ref. Cuadrícula 5065 9755. Longitud 1.200m. Profundidad 140m
La expedición OUCC de
1969 ingresó por primera vez a La Boriza, y en el Proc. OUCC No. S se encuentra
una descripción de la exploración de Boriza I. La cueva se encuentra al pie de
un acantilado escarpado al final de un valle colgante; el arroyo que emerge de
ella se une casi inmediatamente con otro, que surge entre rocas, para formar el
arroyo principal que desemboca en la Cueva Bolugu, 750 metros río abajo.
En 1969, debido a las
desfavorables condiciones meteorológicas, sólo llegamos hasta el sumidero 1. En
aquel momento, como no habíamos inspeccionado la cueva, pensábamos que el
pasaje discurría por debajo del valle principal: la distancia hasta el sumidero
se correspondía aproximadamente con la distancia desde el sumidero hasta la
pared del acantilado, y pensábamos que cualquier otra perforación más profunda
conduciría a la luz del día. Sólo después de que se descubriera Boriza II, se
utilizó una brújula para determinar que, de hecho, la cueva se encuentra debajo
de un valle seco y poco profundo, que desciende por la ladera de la montaña en
ángulo recto hacia el valle principal. El hundimiento del agua en el valle
principal no tiene nada que ver con la cueva.
Brevemente, la cueva
antes del primer tramo consta de dos pozas bastante profundas, cada una seguida
de una cascada de unos 2 metros de altura, luego un hermoso arroyo serpenteante en
un pasaje de unos 2 metros de ancho y 2 metros de alto. El primer tramo tiene solo unos
9 metros de altura, pero la escalera debe colgarse bajo toda la fuerza del agua. Si
el agua está demasiado alta, existe una travesía alternativa en seco, pero es
más peligrosa. Más allá del primer tramo, el carácter de la cueva cambia un
poco; el techo a menudo está a menos de 3 metros por encima del agua, y el pasaje
consiste en una serie de pozas, algunas bastante profundas, conectadas por
cortos tramos de arroyo.
La cueva se abre unos
100 metros más allá del primer tramo; hay que escalar dos cascadas y luego un tramo
muy húmedo de 3 metros. Como ocurre con tantos tramos de esta zona, no se puede
hacer mucho para evitar que la escalera se quede colgando con toda la fuerza de
la cascada. En lo alto de este segundo tramo hay un lago, que conduce a un pato
(un pequeño sumidero en tiempo moderadamente húmedo), seguido, después de una
breve campana de aire, por el sumidero propiamente dicho. Un pasaje lateral
conduce al techo, que lleva una corriente de aire muy fuerte, que originalmente
se creía que provenía de la superficie.
En 1969, la
exploración llegó a su límite y todos habíamos asumido que era el final de la
cueva. Por lo tanto, la expedición de 1970 ya llevaba 10 días cuando John
Forder y yo nos embarcamos con la intención de realizar un estudio exhaustivo,
aunque no lo haríamos hasta dentro de algún tiempo. No entramos hasta después
del mediodía; rápidamente llegamos al primer tramo, que John subió primero. Yo
lo seguí cuando colgaron una escalera. Llevamos la cuerda al segundo tramo, que
John subió de nuevo primero; yo lo seguí con cierta reticencia. Una vez en la
cima, John subió por el pasaje lateral para echar un vistazo y, finalmente,
decidí seguirlo. En algún lugar de un laberinto de pasajes estrechos y sucios,
me encontré con John que regresaba. Después de una fuerte corriente de aire,
había llegado a un canal empinado que conducía a una poza negra y poco
atractiva, pero, aunque parecía estar rodeada de paredes de roca, decidí echar
un vistazo, así que atamos dos eslingas y me deslicé hacia el agua fría.
Parecía haber un camino a seguir, a lo largo de un pasaje casi lleno de agua.
Poco a poco, el pasaje se fue haciendo más alto y, a unos 50 metros más allá de la
poza, llegué a una gran cámara, con un pasaje de arena seca que se extendía a
la derecha y un gran pasaje de arroyo que conducía a la izquierda.
Después de echar un
vistazo rápido a mi alrededor, volví a buscar a John, que me siguió medio
sospechando que se trataba de una broma. Una vez más, la cueva había cambiado
de carácter; ahora se había convertido en un enorme y amplio pasaje elevado con
grandes lagos, profundos, anchos y muy fríos. Al fondo había
grandes pasajes secos, probablemente contemporáneos a la antigua entrada de la
cueva, cerca de la cima del acantilado sobre la entrada actual. Ahora están en
gran parte colapsados o obstruidos. Seguimos el curso principal del río,
nadando a través de un lago, y luego seguimos un arroyo poco profundo hasta
otra serie de lagos. Llegamos hasta el final del segundo lago, donde había una
especie de cruce en T, y luego regresamos. Tenía que conducir hasta Purón esa
tarde, para recoger a un grupo de caminantes y, además, si hubiera sucedido
algo, el resto de la expedición habría tenido dificultades para encontrarnos.
Al día siguiente, John
y yo fuimos acompañados por Jim Sheppard. Más allá de la bifurcación en T, el
pasaje seguía hacia la izquierda a través de otro lago, pasando por un pasaje
de entrada, a través de un estanque bajo un pato hasta un pasaje de arroyo estrecho
pero alto. Esta parte del pasaje, de unos 800 m de largo, era fácil
de recorrer y tenía una estructura interesante. Seguía un curso en zigzag,
siguiendo alternativamente una pendiente y un rumbo. Los pasajes determinados
por la pendiente tenían una pendiente pronunciada, que consistía en una serie
de cascadas, mientras que los pasajes de rumbo tenían una pendiente suave, con
frecuentes baches profundos en el suelo. En algunos lugares, el pasaje parecía
tener hasta 50 metros de altura; hay señales de una serie de techos, pero no pudimos
escalar las paredes resbaladizas y escarpadas del pasaje. Varios pasajes de
entrada entran en niveles más bajos; estos aún no se han explorado por
completo. La exploración del día finalizó con un tercer tramo.
Al día siguiente, otro
grupo liderado por John Forder subió el tercer tramo y llegó a Shelob's Lair,
una gran cámara en la que el arroyo emergía de un sumidero. Un pasaje de arena
que conducía al techo resultó ser más estrecho: no era otro desvío del sumidero.
Los intentos de bucear en apnea en el sumidero no tuvieron éxito. Sin embargo,
hay un pasaje de alto nivel que parece continuar, pero se necesitará un palo de
mayo para llegar a él. Por el momento, este es el final de Boriza. Al salir,
John investigó el primer sumidero y descubrió que era una inmersión en apnea
corta y fácil. Se colocó una cuerda a través de este sumidero y los patos que
estaban río arriba de él, y la mayoría de los grupos posteriores utilizaron
esta ruta en lugar del desvío correcto y desagradable.
Se utilizaron tres equipos de buceo para explorar algunos de los sumideros más prometedores descubiertos por las expediciones de 1968-70. Se esperaba que algunos de ellos tuvieran una longitud apta para buceo libre y que permitieran realizar grandes extensiones "secas".
De hecho, solo se necesitó una botella para la siguiente inmersión.
LA BORIZA, 065755 en Edición Militar 1:50000 hoja 32
El Mazucu - 10 de julio de 1971
Buceador: Andrew Brooks
Sitio: Esta cueva de resurgimiento se exploró en 1970 durante 1060 metros, ascendiendo 140 metros, hasta un sumidero. El transporte incluye canales profundos, tramos de escalera y un sumidero corto apto para buceo libre.
Se descubrió que el sumidero superior tenía 15 metros. de largo, en un gran pasaje. Boriza 3 consistió en 37 metros de canal profundo, después de lo cual el espacio circundante se hizo lo suficientemente pequeño como para desalentar una mayor exploración en solitario.
N.B. La cueva todavía tiene más de 460 metros para ascender a la meseta de arriba, y un grupo de buceo más fuerte debería encontrar extensiones considerables.
(g) Torca de La Matuca
Ref. Cuadrícula. 5066 9745. Profundidad 50m.
En el flanco de Peña
Blanca hay un gran pozo, cuya parte superior ha sido cerrada con pesadas
piedras de cubierta. El pozo cae en un solo tramo de 50 metros, interrumpido solo
por una cornisa, a un suelo de rocas en pendiente. Se puede escuchar un arroyo
en el fondo, que está muy cerca del extremo estudiado de Boriza.
Desafortunadamente, la presencia de varias bombas Mills antiguas, pero activas,
y otras municiones en el fondo descarta la excavación convencional, pero el
estrangulamiento podría dar lugar a unas pocas barras de explosivos detonadas
desde la parte superior.
(h) Torca La Manga
Ref. Cuadrícula 5062 9739. Profundidad 65m.
Más arriba en la
ladera de la montaña, y a sólo 100 metros por debajo de la cima de Peña Blanca, hay
otra sima, la Torca o Cueva La Manga. Una gran entrada a la cueva conduce a un
tramo de 20 metros que lleva a una gran cámara con un suelo de pedregal en pendiente.
Este tramo desciende otros 25 metros hasta el comienzo de un tramo de 20 m, que no
se ha descendido. La caminata hasta esta sima con equipo de espeleología es una
gran tarea en sí misma, pero sin duda se hará un viaje más, con más escaleras.
Esta sima es probablemente parte del sistema Boriza, y aunque las posibilidades
de hacer la conexión no son excepcionalmente buenas, la profundidad total, si
se pudiera hacer, sería de 720 metros, ¡y un viaje de ida y vuelta!
(i) Otros baches en el
flanco de Peña Blanca
El terreno de las
tierras altas de la Sierra de Cuera es muy accidentado y abundan los agujeros.
La mayoría, sin embargo, son simplemente grykes agrandados y se obstruyen
bastante cerca de la superficie. La Torca La Manga y la Torca de La Matuca
parecen ofrecer la mayor posibilidad de conexión con un sistema de cuevas
activo, pero se han visto otros dos agujeros aparentemente abiertos en la
ladera noroeste de Peña Blanca.
El 'Agujero nº 1 de
Urben' (referencia de cuadrícula 5066 9744) es una cueva pequeña y de
pronunciado descenso descubierta por Peter Urben. Alcanza una profundidad
estimada de 20 m., y luego se vuelve demasiado estrecha para seguir avanzando.
Es casi seguro que se comunica con una entrada de cueva en la ladera de abajo,
que se utiliza como refugio para el ganado. El 'Agujero de Andy' (referencia de
cuadrícula 5071 9739) fue descubierto por Andy Brooks en 1969, pero aún no ha
sido explorado. Es un gran pozo abierto, que parece tener al menos 3 cm. de
profundidad.
(j) Ojo del Río - Surgencia l'Aguañaz - Ref. cuadrícula GCCox 5071 9752
Ojo del Río es el
nombre local que recibe el nacimiento de un río (Aguañaz), y otra gran resurgida en la
zona también lleva ese nombre. Por lo tanto, cuando existe la posibilidad de
confusión, a esta crecida se la denomina Ojo del Río Bolugas (Aguañaz). (La otra es la
fuente del Arroyo Vibana). Es una gran resurgida, que lleva 30 litros por segundo en condiciones meteorológicas normales, en la cabecera del
Arroyo Bolugas, a la derecha de la pequeña colina que divide el valle. A la
izquierda hay una resurgida mucho más pequeña y difusa.
El arroyo vuelve a
brotar bajo una amplia cornisa; hay una pequeña entrada a una cueva en el
extremo derecho, pero ésta conduce inmediatamente a un sumidero. A unos 5 metros detrás del resurgimiento, se puede oír el arroyo desde un pequeño agujero entre
las rocas, pero no hemos intentado cavarlo. Justo aguas abajo del resurgimiento
hay dos pequeñas entradas a cuevas, que se comunican pero que simplemente
conducen a un sumidero de lecho plano muy estrecho. Por encima del Ojo del Río (Aguañaz), hay una pequeña sima, la Torca La Verde, pero en realidad
es poco más que un gryke agrandado, y se obstruye en el fondo. Parece
muy improbable que haya un sistema de cuevas penetrables detrás del
surgimiento; donde quiera que el arroyo se encuentre en Cueva del Sol o Collau
Roviera, se hunde a intervalos muy frecuentes.
Apéndice - Espeleobuceo en la Surgencia'l Aguañaz
Se utilizaron tres equipos de buceo para explorar algunos de los sumideros más prometedores descubiertos por las expediciones de 1968-70. Se esperaba que algunos de ellos tuvieran una longitud apta para buceo libre y que permitieran realizar grandes extensiones "secas".
De hecho, solo se necesitó una botella para la siguiente inmersión.
OJO DEL RIO BOLUGAS, El Mazuco. 071752 en la hoja 32
21 de julio de 1971
Buceador: Andrew Brooks
Sitio: El arroyo Bolugas resurge aquí desde un sumidero, antes de unirse al arroyo Boriza y al arroyo Del Pasador para hundirse en Bolugo. Se cree que los grandes arroyos en Cueva de Collau Ruviera (073752) y Cueva del Sol (071753) son el arroyo principal de Ojo del Río, mientras que Torcona del Valle (072749) lleva un pequeño afluente.
El sumidero de entrada tiene 2 metros de largo y se puede bucear en apnea. Más allá, un canal conduce directamente a un sumidero después de 6 metros, pero el arroyo principal ingresa desde la izquierda cerca del sumidero de entrada. Se puede seguir durante 9 metros hasta pequeñas cascadas hasta otro sumidero. Este sumidero del arroyo principal se buceó durante 20 metros, momento en el que el arroyo brotó de un agujero casi vertical de 1 metro de diámetro. Esto se dejó para una nueva visita con más aire. Luego se buceó hasta el sumidero al final del canal durante 30 metros en un pasaje bajo pero muy ancho. Aunque la mayoría de las partes del pasaje son lo suficientemente altas para pasar a través de ellas, la única ruta cómoda implica seguir el lado derecho (río arriba) durante 20 metros y luego cruzar hacia la izquierda y ascender. Se notó una campana de aire muy pequeña en el punto más lejano alcanzado.
(k) Cueva del Sol - GC
Cox Grid Ref. 5071 9753. Longitud 250m. Profundidad 22m.
A pocos metros del Ojo
del Río (Aguañaz), al pie de la pequeña colina que divide el valle, hay una entrada a una
cueva de la que corre un pequeño hilo de agua. Se ha construido un sendero que
se extiende durante un corto trecho hasta la cueva, ya que la entrada se
utiliza para almacenar productos lácteos de la granja cercana. Más allá de
esto, uno se sumerge a través de una poza hasta la cintura en una cámara. A la
izquierda, un espacioso pasaje conduce pero pronto se obstruye con
estalactitas. A la derecha, el arroyo emerge de un estrecho muy
húmedo.
Más allá del estrecho,
un pasaje baja a la izquierda hasta un gran sumidero aparentemente estático.
Sin embargo, el camino a seguir está más adelante, subiendo una pendiente de
estalagmitas hacia un laberinto de pequeños pasajes. El arroyo, tal como es, ya
se ha perdido en este momento. En varios puntos, uno puede elegir entre trepar
por estrechos tramos bajos o por incómodas chimeneas altas, llegando al final a
una cámara de tamaño considerable. A la derecha, una pendiente pronunciada baja
hasta otro sumidero muy grande. Justo al frente, el camino es una difícil
subida de 16 metros por una empinada pendiente de estalagmitas. Esto se hace mucho
más fácil una vez que la primera persona que la escala ha colgado una cuerda.
El descenso por el
otro lado es mucho más fácil y termina en un laberinto de pasadizos aún más
complejo. Algunos de ellos conducen hacia atrás, por detrás de la subida, y se
unen en un pasadizo ciego que contiene barro hasta el pecho. Otra ruta sube y
sube, y finalmente emerge en el techo, a unos 5 metros por encima de la subida al
aven. La ruta principal, sin embargo, conduce a algunas grandes cámaras y
pasadizos. Un pasadizo tiene un suelo de magníficos charcos de gours de
cristal. En toda la cueva, de hecho, las formaciones son muy bonitas. Los
grandes pasadizos se obstruyen, pero una subida por un pequeño agujero conduce
a un pequeño tubo, que desciende a una pequeña cámara. En el otro lado de la
cámara, el tubo asciende abruptamente hasta que el suelo desciende de repente
en un desnivel, en cuyo fondo se puede oír un arroyo.
Este lugar generó grandes esperanzas cuando se llegó por primera vez, pero no se cumplieron. El terreno desciende 5 metros hasta un falso suelo, más allá del cual se abre y se desploma otros 14 m hasta una gran cámara fluvial. El río fluye entre dos sumideros, separados solo por 1 cm, sin señales de desvíos de alto nivel. Este paso fluvial está más o menos al mismo nivel que el Ojo del Río (Aguañaz), al igual que los pasos fluviales de la Cueva de Collau Roviera. Las dos cuevas están probablemente separadas por unos 6 metros en sus puntos más cercanos, y la relación entre los tres pasos fluviales de las cuevas y los sumideros estáticos aproximadamente al mismo nivel es obviamente compleja. Como ha señalado Francis Sanders en el informe hidrológico, el Ojo del Río (Aguañaz) obviamente controla el nivel del nivel freático en todo el sistema, y el curso fluvial activo es en gran parte freático. A juzgar por su tamaño, el cauce de la Cueva del Sol probablemente lleva todo el cauce del río Ojo del Río, pero si esto es cierto en ambos pasajes fluviales de Collau Roviera, o si uno o ambos son afluentes, es una cuestión que no se puede resolver en este momento. Los dos cauces de Collau Roviera fluyen en direcciones casi opuestas, y es concebible que el cauce de la Serie de la Mano Derecha no fluya hacia el Ojo del Río, sino hacia el resurgimiento bloqueado en el lado opuesto del valle. Los dos resurgimientos están al mismo nivel, y a sólo unos 100 metros de distancia, por lo que ambos podrían ser salidas del mismo nivel freático. Sin embargo, cualquier hipótesis de este tipo debe ser puramente conjetural.
(l) Cueva de Collau
Roviera - N. Boulton Cuadrícula Ref. 5073 9752. Eslora 300m.
Profundidad 40 metros.
A dos kilómetros de El Mazuco, en la cabecera del Arroyo Bolugas, se encuentra
una pequeña colina que divide el valle. La Cueva del Sol está situada al pie de
esta colina. En la cima hay una gran entrada seca, Collau Roviera, la más compleja
de las cuevas visitadas en la zona este año. Debido a su complejidad y al hecho
de que la cueva era accesible en cualquier clima, la exploración y el
reconocimiento de la misma fueron una prioridad baja, y no se completó hasta el
final de la expedición, cuando la mitad de los miembros habían regresado a
Inglaterra. John Forder y Geoff Dare realizaron una investigación preliminar
con la esperanza de encontrar una conexión con la Cueva del Sol, más abajo.
Se descendió el tramo principal, pero el laberinto de pasajes encontrados más
abajo desmintió cualquier esperanza de encontrar una conexión inmediata.
Durante la última
semana de la expedición, se envió un equipo para completar la exploración y
realizar un estudio. Se realizaron dos viajes, cada uno de los cuales reveló
más pasajes en un laberinto complejo. De hecho, la exploración no se completó,
y lo que sigue es simplemente una descripción de las etapas de la cueva que se
han penetrado hasta ahora y que se han unido en una especie de unidad.
Obviamente, el alcance
limitado del Collau Roviera hizo que nunca fuera uno de nuestros objetivos
principales. Pero la exploración planteó algunos problemas interesantes, por
ejemplo, el origen de la cueva y el carácter único de los complejos de arroyos y
sumideros. En este sentido, era un sistema atractivo y es de esperar que las
exploraciones posteriores proporcionen respuestas a algunos de los problemas
planteados este año.
La cueva superior se
puede describir mejor como una gran cámara casi horizontal que se extiende más
allá del hoyo, que es simplemente un gran agujero en el suelo a un lado de la
cámara. Un origen completamente freático se infiere de la presencia de pendientes
en el techo. Se puede obtener una idea del tamaño por el hecho de que durante
las tormentas las vacas locales se refugian en la cueva. Las tendencias
espeleológicas latentes entre las vacas españolas se pueden inferir del hecho
de que el área de estiércol no se limita de ninguna manera a los confines de la
cueva, sino que se extiende hasta una distancia comparativamente corta de la
parte superior del hoyo. Además, no hay evidencia de que estos aspirantes a
espeleólogos hayan tomado riesgos innecesarios; el suelo al pie del hoyo está
completamente libre de los escombros que uno asociaría con una vaca que
desciende 27 metros sin una escalera.
El tramo en sí, de 27
metros de profundidad, es bastante fácil, ya que está cerca de la pared casi todo el
camino, con una gran cornisa aproximadamente a un tercio del camino hacia
abajo. En la parte inferior, la cueva adquiere el aspecto de un laberinto. La Serie
de la Mano Derecha que va al arroyo se divide en ramales de mano derecha e
izquierda. La Serie de la Mano Izquierda también es extremadamente compleja, ya
que ofrece otra ruta tortuosa hacia el arroyo. Jim Sheppard ha participado en
una Serie del Centro, pero esta sigue en gran parte inexplorada.
La serie de la Mano Derecha consiste en una serie de rutas que conducen a un paso de río activo. Como pasa
con los pasos de río, esto es quizás un poco decepcionante porque la distancia
entre los sumideros de aguas arriba y aguas abajo es de algo así como 3 metros. El
sumidero de aguas arriba es tan estrecho que desafía una mayor exploración, y
su contraparte de aguas abajo desarrolla tendencias de plano de estratificación
en una etapa temprana. La pendiente naranja, que comienza en el lado izquierdo
del arroyo, recibió su nombre debido al color del flujo de estalagmitas; se
puede rastrear alrededor y por encima del arroyo, donde se une una ruta directa
desde el paso, y a través de la cámara, que contiene la ruta de alto nivel, y
otro pasaje que desciende abruptamente y llega al arroyo en el lado derecho.
Luego continúa hacia arriba en un ángulo cada vez más pronunciado hasta que se
convierte en un tubo, que se persiguió hasta que fue evidente que no iba a
salir nada de él. La naturaleza de la roca en esta serie asegura que la
exploración sea extremadamente incómoda y, debido a la estrechez de los
pasajes, es difícil evitar los bordes afilados.
La serie de la Mano Izquierda es más cómoda porque los pasajes son más anchos. La ruta de las
chimeneas gemelas se utilizó para descender a otra sección del pasaje del
arroyo, igualmente corta e igualmente poco atractiva con respecto a la
exploración del sumidero. La segunda ruta, que emerge en la cámara de brea más
o menos detrás de la escalera, implica una trepada espeluznante entre troncos
muertos y rocas sueltas.
La parte más
gratificante del Collau Roviera es, sin duda, la galería a la que subimos
siguiendo la pendiente horizontal que une a la izquierda el camino hacia el
arroyo. Aquí se puede observar con detalle un suelo finamente festoneado, ya
que el techo se encuentra unos 20-30 cm por encima de él durante la mayor parte
del camino. Se sale al borde de un sumidero estático, pero subiendo por la
pared izquierda, donde el barro es de textura fina, se llega a otra galería.
Las dimensiones de esta parte del sistema recuerdan a la Cueva Superior. La
cámara de barro en la parte inferior es bastante impresionante; la galería
continúa hacia arriba con una pendiente moderada y hay varias pozas de calcita
que atravesar antes de llegar al flujo de estalactitas. La pendiente en este
punto aumenta, aunque el techo y las paredes de la cámara permanecen
constantes. En el lado derecho, aproximadamente a la mitad de la subida, se
encontró otra galería, que contiene varias cámaras con interesantes flujos de
estalagmitas. Esta se ahoga en una grieta debajo. Por encima
de la ladera del stal hay una gruta de estalactitas y estalagmitas, muchas de
ellas teñidas con depósitos de cobre. Esta galería podría proporcionar muchas
fotografías potenciales, pero cuando se descubrió, tanto el tiempo como los
materiales fotográficos escaseaban. Por lo tanto, habrá que esperar hasta el
próximo año.
El estudio que se
realizó (Fig. 15) no hace justicia a las infinitas complejidades de la cueva,
pero al menos muestra algunos de los problemas que se encontraron. El más
urgente de estos problemas es, con mucho, el de tratar de determinar el flujo
de agua en relación con las Series de la Mano Izquierda y la Mano Derecha, la
Cueva del Sol y el Ojo del Río (Aguañaz). Una exploración más profunda puede proporcionar
al menos algunas de las respuestas.
(m) La Torcona del
Valle Ref. Cuadrícula 5072 9749. Profundidad 35m.
Un poco más arriba,
más allá y a la derecha del Aguañaz, hay un hermoso pozo escarpado
de 30 metros, con un arroyo que corre por el fondo. Descendimos con grandes
esperanzas y descubrimos que el vapor emergía de debajo de las rocas, corría
por el suelo empinado del pozo hasta una cámara y se hundía nuevamente en las
rocas. No había forma de continuar. Este arroyo es, sin duda, un afluente del
Ojo del Río.
(n)
Cueva de Buda - PC Urben Grid Ref. 5029 9750. Longitud 200-300m.
La exploración
matutina (un gusto personal, no compartido por la mayoría de la expedición)
había mostrado la existencia de una gran cuenca, sin marcar en el mapa, donde
la arenisca se encuentra con la caliza en el lado sur del valle por encima de
Cortines. Esta depresión no parecía tener drenaje superficial, por lo que se
pensó que podrían encontrarse resurgimientos de ella. El mapa mostraba un
pequeño arroyo que emergía debajo de la aldea de Buda, y se pensó que esto era
prometedor.
Un viaje de
cartografía y fotografía al resurgimiento de Cortines nos brindó la oportunidad
de investigar. Francis y yo caminamos hasta Cortines y continuamos hasta el
arroyo marcado en el mapa (y también existente en el terreno). Seguimos el
arroyo hasta su nacimiento, un gran manantial debajo de un pequeño acantilado,
con una salida de inundación de tamaño moderado a la derecha. La salida de
inundación giraba hacia la izquierda, convirtiéndose en un arrastre, y luego
desembocaba en un estanque tranquilo a través del cual se podía escuchar el
agua corriendo.
Al regresar al bar,
para encontrar al resto del grupo, Francis fue a inspeccionar la cueva de
Cortines y yo regresé a Buda con Jon Davies y algo de equipo de espeleología.
Mientras nos dirigíamos a la cueva, un grupo de parisinos que almorzaban al
lado de la pista se quedó atónito al ver a un par de ingleses que llevaban una
extraña armadura. Con los trajes de neopreno puestos, nos sumergimos en lo
desconocido, que no era tan profundo como esperábamos. Pronto pudimos ponernos
de pie y, a partir de entonces, nunca nos mojamos más que los tobillos. Al
doblar una esquina, nos encontramos con un sumidero.
Se examinaron varios
agujeros de bajo nivel, pero no parecían funcionar, pero a 3 metros hacia la
derecha, un paso abrasivo dio paso a un pasaje que rápidamente se convirtió en
una caminata. Este pasaje muy seco, donde pronto se perdió todo sonido del agua,
probablemente aún esté activo en inundaciones, a juzgar por los ocasionales
depósitos de arena. Después de quizás 15 cm, el pasaje se convirtió en un nivel
superior en una grieta, a unos 5 metros por encima del agua. Bajamos por la
chimenea, con cierta dificultad debido a la naturaleza puntiaguda de la roca
contra la que se presionaba la espalda, y seguimos el arroyo a lo largo de la
grieta durante otros 3 metros. La grieta, que era extremadamente sinuosa, pero no
tan estrecha como para impedir seriamente el progreso, luego emergió en una
cámara de tamaño moderado que contenía un sumidero grande, claro y profundo. No
había pasajes laterales. Al regresar a la grieta, Johnny trepó 25 metros hasta el
techo, pero no pudo encontrar una ruta de alto nivel. Regresamos por el pasaje
del arroyo, que mantuvo las características de una grieta hasta que se llegó al
primer sumidero. Dos tramos cortos y bastante estrechos hacia la izquierda
evitan esto y emergen hacia la cámara de entrada a través de agujeros por los
que antes se pensó que no se debía pasar.
La cueva tiene una
longitud de entre 200 y 300 metros y una ligera pendiente. La grieta parecía
atravesar los estratos, por lo que se observaron cambios frecuentes en la
naturaleza de la roca. Parte del drenaje de la inundación puede proceder del
pueblo de Buda, ya que se encontraron dos botellas de aceite de cocina en el
estanque de la entrada. El arroyo no disminuye mucho de tamaño entre la entrada
y el sumidero terminal, por lo que puede existir otro sistema más allá.
(o)
Cuevas de Debodes Ref. cuadrícula 5017 9756
Estas cuevas se
encuentran cerca de la carretera, en la orilla sur del arroyo
Bolugas-Valcabreru, justo aguas abajo del pueblo de Debodes. La primera
visita espeleológica conocida a ellas fue realizada por la expedición OUCC de
1968, que encontró una cueva de resurgimiento activo, con una entrada baja y,
unos 50 m. aguas abajo, una gran entrada a una cueva seca. El respeto por las
mujeres del pueblo, que lavaban ropa en el arroyo del resurgimiento activo, los
llevó a investigar la entrada seca. Se exploraron unos 10-20 metros de paso
fangoso y sin interés, sin señales de una conexión con el arroyo activo.
En 1969, un grupo de
la Universidad de Nottingham visitó la zona (Matthews, 1970, Tigguocobauc -
NUCC Newsletter, 1, 7-14). Entraron en una cueva que describen como "Cueva
Debodes". No especifican cuál era la entrada, pero parece probable que se
tratara de la resurgencia del arroyo. Se estima que exploraron un pasaje de
unos 600 metros.
(p)
Cueva de Laneveru - Rejilla FE Sanders Ref. 5036 9738. Longitud 400m. Profundidad
30m.
Los primeros rumores
sobre la existencia de esta cueva los oyó la expedición de 1969 y en 1970
fuimos acompañados hasta allí por un grupo de lugareños de El Mazucu. El primer
descenso lo hicieron dos expedicionarios, dos o tres lugareños, un niño y un perro,
con una única lámpara de carburo averiada como única fuente de luz. ¡No hace
falta decir que la exploración inicial la completó un grupo de seguimiento!
La entrada a esta
cueva está situada muy cerca del collado que hay en la cabecera del Arroyo de Valcabreru, un valle de pronunciada pendiente que corta hacia el sur el
escarpe de piedra caliza entre Caldueñin y Cortines. La mejor manera de llegar
a la cueva es por un sendero que atraviesa el collado desde El Mazucu y se
adentra en el valle por el lado oriental. Aquí se observan algunos pliegues
menores muy prominentes asociados a una falla cuya dirección es aproximadamente
norte-sur, que pasa por la boca de la cueva de Caldueñin, sube por el lado
oriental del arroyo y desaparece finalmente en las calizas macizas de la cresta
principal de la Sierra de Cuera. La falla ha provocado la exposición de un
interior de arenisca que forma el suelo y el lado occidental del arroyo.
A unas tres cuartas
partes del cauce del arroyo, en el punto en el que gira hacia el oeste para
seguir la unión de caliza y arenisca, surge un arroyo que resurge de debajo del
pedregal y que fluye hacia el norte por el arroyo para volver a hundirse donde
cruza a la caliza, no muy por encima de la pista de Caldueñin a Cortines que
sigue el cauce seco del río en el valle principal.
A 300 metros del arroyo
desde el resurgimiento se encuentra la entrada a la Cueva Laneveru. Es un gran
agujero en el lado sur, parcialmente bloqueado por rocas, que lleva un pequeño
arroyo que corre desde la arenisca. La entrada emite una de las corrientes de
aire más potentes que el autor ha encontrado en una cueva. Una breve bajada de
unos 5 metros conduce a un paso de grieta serpenteante bien desarrollado por el que
fluye el arroyo. Casi inmediatamente se une a este paso bajo que viene desde la
derecha. Este conduce hacia arriba en una serie de pasos a ras de un gran
aventón por el que otro pequeño arroyo ingresa al sistema.
Siguiendo el paso
principal hacia abajo, después de 100 metros se llega a un paso (6 metros).
Atravesando el paso, una subida conduce hasta el arroyo. Sigue un tramo
estrecho, luego una pequeña cámara al final de la cual el arroyo se hunde en
una grieta impenetrable. Esta parte del paso obviamente era mucho menos madura
que la sección de entrada y no había corrientes de aire, lo que indicaba que el
camino a seguir estaba en otra parte.
Luego intentamos un
desvío de alto nivel hacia la sección impenetrable del cauce. Una escalada, o
más bien una lucha, por la grieta apretada inmediatamente detrás de la pequeña
cámara nos llevó a un tubo de techo de alto nivel que pronto ganó un piso y comenzó
un descenso pronunciado. Después de una sección complicada de travesía sobre
una grieta profunda en el piso, el tubo se niveló y emergió en un gran pasaje
freático del tipo de túnel ferroviario. Una grieta a la derecha nos llevó de
regreso al arroyo. Siguiendo el túnel, un giro brusco a la izquierda nos llevó
por un pedregal hasta lo que obviamente era un antiguo estanque de sifón. Un
giro brusco a la derecha nos dio acceso a un pasaje de grieta largo y muy
espacioso de carácter completamente freático, con algunos colgantes de techo
muy grandes. A 13 metros había un estrangulamiento de rocas. El camino a seguir era
obvio, pero seguir avanzando implicaba un peligroso apretón bajo rocas sueltas,
y no lo intentamos. Los esfuerzos por escalar el estrangulamiento fueron
infructuosos.
El tamaño y la madurez
de la sección superior de la entrada contrastan completamente con el inmaduro
cauce del tramo inferior, lo que sugiere que la cueva alguna vez llevó un
arroyo mucho más grande que el actual. El arroyo de Valcabreru también lleva un
arroyo que es más pequeño de lo que sugiere el tamaño del valle. Es posible
postular que el arroyo de Valcabreru y la cueva Laneveru alguna vez llevaron
un arroyo cuyas aguas han sido capturadas desde entonces por la extensión del
valle al oeste del collado, cuya desembocadura es ahora una gran garganta seca.
La cueva Laneveru ha sido invadida nuevamente por un pequeño arroyo de origen
local, que ha sido responsable del reciente desarrollo vadoso en la sección
inferior del paso de entrada.
La cueva se orienta
hacia el oeste, siguiendo el rumbo, y su inclinación es hacia el sur. Por este
motivo, y debido a que la magnitud de la corriente de aire implica un sistema
de gran tamaño, es improbable que el agua de esta cueva resurja en el arroyo de Valcabreru. Un resurgimiento más probable es el de la Cueva sin Nombre (o
Cueva Geoffo) cerca de Meré, en la cuadrícula de referencia 5006 9736. Esta
cueva ha sido explorada unos 40 metros hasta un sifón por una expedición de la
Universidad de Nottingham, y se describe con todo detalle en su informe
(Exploration 1968, University of Nottingham Union, pp. 12-16).
Si se tratara de la reaparición de la Cueva Laneveru, se trataría de un pasaje subterráneo de más de 3 km, con un desnivel de 500 metros. Por tanto, especulamos que la Cueva Laneveru es un alimentador superficial de un extenso sistema de cuevas que corre de este a oeste y drena el flanco occidental de Peña Blanca. Por tanto, un cierto desplazamiento y estabilización de algunos bloques en el estrangulamiento terminal podría dar lugar a una extensión considerable.
Apéndice - Exploración de la cueva de Laneveru en el año siguiente - 1971
Esta cueva había llamado la atención de la expedición de 1970 cuando fue objeto de la justamente famosa escapada de "dos españoles, dos espeleólogos con resaca y un perro". El reconocimiento inicial ofrecía un gran potencial, en concreto la "opinión de que faltan dos kilómetros para resurgir", que suele expresarse en tales ocasiones. Al final Laneveru resultó ser la mayor decepción para la expedición de 1971, y para tes de sus miembros casi su ultimo viaje de espeleología.
La entrada a Laneveru se encuentra en la cabecera de un valle de proporciones de barranco, al sur del valle principal de Mazucu - Cortines. Una serie de pistas tortuosas, evidentemente pisadas por una raza de ovejas de tres patas hoy extinta, dan acceso a esta entrada, un agujero de tamaño mediano en la base de un acantilado. Se desata una corriente de aire evidentemente potente, que sin duda estimulará a los espeleólogos mas experimentados.
Aparte de la primera exploración mencionada anteriormente, se realizó otro viaje a la cueva en 1970. un descenso desde la entrada condujo a una serie de pasadizos anchos y tortuosos, cuyo camino era más o menos evidente. El pasadizo continuaba en dirección horizontal, salvo un desvío a gran altura durante varios cientos de metros. La roca era antigua, de un tono monocromo uniforme y afilada; pero las dimensiones del pasadizo eran tales que permitían un avance rápido en todos los lugares, salvo en unos pocos. Después de unos 4 metros, el carácter de la cueva cambió y pasó a ser el de un amplio pasadizo de grieta, con un suelo de barro y pozas, la primera indicación de agua. Este punto, el primer esfuerzo se topó con un serio obstáculo. Se lo describió como un estrangulamiento de rocas grandes e inestables, a través del cual no había una ruta obvia. Después de que los intentos de sortear el estrangulamiento resultaran infructuosos, se abandonó Laneveru en favor de las cuevas más prometedoras de las que disponía entonces la expedición de 1970.
Sin embargo, en 1971 decidimos que, en vista del alto potencial de las cuevas, debía ser una prioridad. El hecho de que estuviera más o menos seca, según la sabiduría convencional, era un incentivo adicional. En consecuencia, durante una pausa en la prospección de la ensenada de Boriza, se reunió un gran grupo para atacar el estrangulamiento. Lejos de resultar imposible, el estrangulamiento se logró superar sin demasiada dificultad, mediante el método bien probado de arrastrarse debajo de las rocas.
El camino que se recorre más allá del estrangulamiento es un tanto complicado. El camino conduce a una cámara que presenta un espectáculo confuso de montones de escombros, pendientes estancadas y charcas aparentemente estáticas. Una hora de búsqueda de posibles rutas no revela nada, aunque a la luz de los acontecimientos posteriores, tal vez haya algo. El viaje de regreso al estrangulamiento, sin embargo, desemboca en un pasaje bajo un arco de roca que contiene un arroyo de lento movimiento. Esto conduce a una cornisa sobre una gran charca estática y un sumidero de aspecto extremadamente siniestro, resultado del agua que se acumula contra una barrera de calcita. El sumidero presenta varias dificultades técnicas: a diferencia de otros en la zona, no es particularmente claro, como resultado de los fuertes depósitos de barro; tampoco es muy profundo. En total medía unos 8 metros, pero había varias campanas de aire útiles. Al día siguiente se colocó una línea a través de él y se forzó un pasaje, aunque no sin incidentes.
La imagen de los túneles ferroviarios que se extendían más allá del sumidero, que conducía directamente a la resurgencia del valle de Meré, resultó ser un espejismo. El paso continuaba a través de dos pequeñas cámaras y luego se convertía en una grieta alta y estrecha. Además, numerosos salientes, de una ferocidad sin igual, obstaculizaban seriamente el avance. Se forzó un camino mediante el método de subir y bajar grietas para seguir la sección más ancha. Varios miembros del grupo experimentaron un pequeño problema para ejecutar esta maniobra con éxito, y se ordenó un alto general. Aproximadamente a cien metros del sumidero, la grieta se había vuelto más estrecha y aguda; el agua en el fondo del paso se había degenerado en un hilo de poco más de la mitad del ancho de una bota. Los intentos de seguir adelante resultaron inútiles y, después de haber pasado una hora y media con un traje de neopreno dando vueltas en el punto más alejado, puedo asegurar a cualquier visitante posterior que solo los espeleólogos de Wharfedale o los "perros españoles" más delgados llegarán más lejos.
A pesar de la promesa inicial que ofrecía el paso relativamente grande antes del sumidero, parece que hay pocas posibilidades de éxito en las condiciones totalmente diferentes que prevalecen más allá de él. No se realizó ningún otro trabajo en la zona de Laneveru, debido a la pendiente del terreno y a la necesidad de dedicar toda la atención a la exploración de otras cuevas. No se pudo convencer a nadie para que fuera a explorar Laneveru. Pero sería bueno saber exactamente por dónde va el agua.
(q) Cueva de la Mina
de Hierro (Cueva del Mina de Hierro) Ref. Cuadrícula. 5083 9750.
En el valle, bastante diseccionado,
al este del Ojo del Río Bolugas (Aguañaz) hay una mina de hierro abandonada y muy
primitiva. Cerca de ella hay una pequeña cueva de afluente, a la que se ha
ingresado pero no se ha explorado por completo. Puede ser uno de los afluentes
del Ojo del Río.
(r)
Cueva de la Llosa de Viango Grid Ref. 5103 9745.
Al este de la zona
diseccionada, el fondo del valle es plano y nivelado, formando una pradera de
tierras altas, la Llosa de Viango. Está rodeada por todos lados por terrenos más
altos, por lo que todo el drenaje debe ser subterráneo. Un lecho de un arroyo,
que lleva sólo un hilo de agua en tiempo seco, corre a lo largo del lado sur de
la pradera. Este termina en la entrada de una cueva, que no hemos examinado de
cerca. Los lugareños, sin embargo, dicen que está abierta. La altitud del fondo
de la pradera es de 402 metros. El agua, por lo tanto,
debe fluir por otra parte, y como hay arenisca al sur y al este, debe fluir
hacia el norte. El nacimiento más probable parece ser el gran manantial al pie
de la escarpa que proporciona agua a Llanes (este parece haber sido
originalmente el nacimiento del río Carrocedo, ahora casi seco en sus tramos
superiores).
(s) El Cuevón de Pruneda - Cueva de Purón - GC Cox Grid Ref. 5181
9753. Longitud
explorada 450 metros. La Llosa de Viango está limitada en el extremo oriental por un
afloramiento de arenisca, expuesto por una falla. Esto forma una divisoria de
aguas (Las Llamarcas) en el valle entre las dos cordilleras de la Sierra de
Cuera. Más allá de la divisoria de aguas, un arroyo corre durante 3 kilómetros en un
valle de arenisca, hundiéndose donde cruza a la piedra caliza. Antes del
desarrollo del drenaje subterráneo, el arroyo fluía sobre el collado de
arenisca entre las colinas Ahorcado y Pruneda, pero el sumidero actual está al
este de este, directamente debajo de Ahorcado. A esto lo hemos llamado la Cueva
de Purón, a falta de un nombre mejor. La elevación se encuentra sobre el
collado, en un valle empinado y de pendiente pronunciada, y el arroyo que sale
de él se une al Arroyo Barbalín, un afluente del Río Purón, en el pueblo de
Purón. Posteriormente Speleogroup comprobó con lugareños del pueblo que el
nombre correcto es El Cuevón de Pruneda.
La cueva tiene dos
entradas, una normal y otra de inundación, al pie de un pequeño acantilado.
Ambas son penetrables en tiempo seco. Un arroyo tributario se hunde en un pozo
a 35 metros de distancia, y resurge en la pared del acantilado junto a la entrada
de inundación, antes de fluir hacia la cueva. (El paso a través del cual fluye
es pequeño, pero el viaje a través se puede hacer en tiempo seco). Los pasajes
de entrada se unen en un pasaje de arroyo muy grande, con suelo de cantos
rodados, con una pendiente suave, que corre directamente al este. Después de
unos 15 metros, este gira bruscamente hacia el norte, luego hacia el este
nuevamente, volviéndose más estrecho y con una pendiente más pronunciada, con
pequeñas cascadas frecuentes. Este pasaje se convierte en una zanja vadosa muy
estrecha; se puede ver un gran pasaje freático arriba, pero es inaccesible.
Después de unos 2 metros de esta forma de pasaje incómodo, el cauce del arroyo se
ensancha nuevamente, y las cascadas se vuelven más grandes y más frecuentes,
separadas por pozas. Dos de ellos forman nuestro Paso 1: aquí una cuerda de
mano es adecuada, pero una escalera es más conveniente.
Después de otras tres
cascadas, se llega al segundo tramo. Una travesía complicada por encima del
cauce del río, que desciende abruptamente, conduce a una pendiente de
estalagmitas, al pie del cual se encuentra el tramo propiamente dicho. Se trata
de un pozo circular en el que el arroyo, en época de sequía, se precipita desde
un pequeño agujero. La escalera cuelga bajo un cauce de inundación que, en
nuestra visita, llevaba un pequeño hilo de agua. Al pie de la escalera, se
desciende nadando hacia aguas profundas, en una cámara sin salida aparente. El
arroyo, que choca contra la pared opuesta de la cámara del tramo, oculta por
completo el camino y es necesario atravesar el torrente para llegar a la
pequeña salida.
Una curva en ángulo
recto restablece la dirección predominantemente este de la cueva y continúa un
gran pasaje que contiene frecuentes pozas profundas. Este termina en una cámara
de rocas de tamaño considerable. El arroyo se hunde bajo una pared, pero un
cauce de inundación conduce hacia el sur. Pronto, en una escalada libre de 3 metros,
el pasaje gira nuevamente hacia el este. Siguen otros 3 metros de ascenso y luego un
paso, que se estima que tiene 2 metros de profundidad. Esto marca el límite de
nuestra exploración, pero no hay señales de un final para la cueva.
No visitamos la zona
de ascenso propiamente dicha, que es bastante inaccesible. Sin embargo, un
trazado del perfil del valle en el mapa muestra un punto de inflexión
pronunciado, y si esto marca el ascenso. A
juzgar por el pasaje examinado hasta ahora, representaría una longitud de
cueva de aproximadamente 1 km y medio. Desafortunadamente, la pared noroeste
de este valle está compuesta en gran parte de pedregal, por lo que parece
probable que el resurgimiento esté bloqueado, impidiendo un viaje a través de
él.
6. OTRAS CUEVAS DE LA SIERRA
DE CUERA OCCIDENTAL
(a) Cueva Geoffo
(Cueva sin Nombre) Ref. Cuadrícula. 5005 9737.
Una gran cueva de
resurgimiento en el valle de Meré, que desemboca en el Ríu las Cabras, que
ha sido explorada durante 40 metros hasta un sumidero por el Club de Espeleología
de la Universidad de Nottingham y se describe en el informe de su expedición de
1969 (Exploration 1968, University of Nottingham Union, págs. 12-16). La Cueva
Laneveru probablemente desemboca en este sistema.
(b) Ojo del Río Vibaña
Grid Ref. 5033 9770.
Tanto el arroyo Vibaña
como su afluente el arroyo del Bustillo surgen de grandes resurgencias, que
fueron visitadas, cuando estaban en crecida, por la expedición de 1968. Parecía
probable que fuera posible adentrarse en ellas en condiciones de estiaje.
(c) Rotella Shakeholes
Ref. de rejilla 5020 9766.
Una hilera de pozos de
gran tamaño se extiende hacia el oeste desde el pueblo de Rotella, entre el
límite de arenisca y la escarpada pendiente de la cordillera que mira hacia el
mar. Se dice que el primero de ellos tiene una entrada penetrable en el fondo.
(d) Resurgimiento de
Piedra Ref. Cuadrícula 5059 9793.
Este es el nacimiento
principal del río que desemboca en el mar en Barro. La naciente se encuentra en
una poza, y es impenetrable. A unos 500 metros, al oeste de la naciente hay una
cueva cerrada, la Caverna de Avin, que contiene pinturas prehistóricas, abierta
al público previa solicitud, que no hemos visitado. En la poza de la naciente,
desde el este, desemboca un pequeño arroyo, el Arroyo de La Bola. Tiene su
nacimiento en el paso de El Mazucu, desde el que discurre a lo largo del pie de
la escarpa norte. Se alimenta de una serie de nacientes, muchas de las cuales
están activas solo en crecidas, cuando parte de su curso se convierte en un
lago. Hasta la fecha, hemos encontrado una cueva penetrable en solo uno de
estos manantiales (Ref. Cuadrícula 5088 9772). Se trata de un único paso
vadoso, que discurre por encima del arroyo y que se puede oír pero no ver. El
paso está obstruido por estalagmitas a los 100 metros.
(e) Rejilla de
Fregadero Verde Ref. 5066 9781.
Un arroyo, que
discurre sobre areniscas, se hunde en una poza en el fondo de una gran
depresión. No hay entrada a la cueva que pueda penetrarse; el agua debe
desembocar en el Arroyo de la Bola a través de uno o varios de los manantiales
mencionados anteriormente.
(f)
Fuente de la cuadrícula del Río Carrocedo Ref. 5129 9769.
El río Carrocedo, que
desemboca en el mar en Llanes, está casi seco en su parte alta durante el
verano. Nos han dicho que la razón es que el resurgimiento ha sido represado y
ahora es la principal fuente de agua para la ciudad de Llanes. En el cercano pueblo
de La Pereda, cerca del Bar La Roxia, hay otra cueva de resurgimiento, por la
que fluye un pequeño arroyo que se utiliza localmente como fuente de agua. La
expedición de 1969 entró en ella, pero no ha sido explorada.
(g)
Llanura costera
La llanura costera no
es en absoluto plana y en ella se encuentran numerosos montículos de piedra
caliza que contienen cuevas, muchas de las cuales son bien conocidas a nivel
local y no entran dentro del ámbito de referencia de este informe.
(h)
Escarpa del Sur
Afloramientos de
arenisca con inclinación hacia el sur en la ladera sur de la Sierra de Cuera,
siguiendo la curva de nivel de 600-700 metros. Se ve una línea de pequeños
manantiales en la unión, pero no hay entradas a cuevas. En las suaves laderas
del lado norte del valle de Casaño-Cares se vuelve a encontrar piedra caliza, y
las expediciones de la Universidad de Nottingham han explorado algunos grandes
sistemas de cuevas. Estos están hidrológicamente bastante separados de la
Sierra de Cuera, estando aislados de ella por la gruesa franja de arenisca
devónica con inclinación hacia el sur.
7.
AGRADECIMIENTOS
Nuestro agradecimiento
se extiende a un gran número de personas y organizaciones que han contribuido a
que la expedición fuera un éxito. En particular, debemos agradecer a la Dra. MM
Sweeting por su ayuda, consejo y estímulo, al Dr. PB Tinker por convertirse en
nuestro agente local con muy poca antelación y a JEA Baker, Esq., que había
aceptado convertirse en nuestro agente local pero que otros compromisos le
impidieron hacerlo en el último momento. De las muchas personas que nos
ayudaron en España, debemos mencionar en particular a Snr. Jose M. Suarez
Diaz-Estebanez, del Comité Noroeste de Espeleología, la Diputación Provincial
de Llanes y el alcalde de Caldueñu - Mazucu, todos los cuales no solo nos
dieron permiso para trabajar en la zona sino que también nos brindaron toda la
ayuda posible. También tenemos una enorme deuda de gratitud con la gente de El
Mazucu, que nos ayudó de todas las formas imaginables, permitiéndonos acampar y
caminar por sus campos, mostrándonos las entradas de las cuevas e haciendo todo
lo posible para que nuestra estadía fuera agradable.
Agradecemos la ayuda
económica a Gilchrist Educational Trust, Spalding Trust, Oxford University y a
un donante anónimo. Agradecemos el suministro gratuito de alimentos a General
Foods Ltd., Maxwell House Coffee, Lipton's Ltd. (té), Ind. Coope Ltd. (cerveza)
y Whitworth Ltd. (pasas).
BIBLIOGRAFÍA - OUCC en
el Norte de España
Esta lista pretende
ser una bibliografía completa de todas las expediciones a los cantábricos en
las que ha participado el Oxford University Cave Club. Agradeceríamos que nos
informaran de cualquier omisión.
BIBLIOGRAFÍA - Sierra
de Cuera
Los espeleólogos han
tendido a descuidar la Sierra de Cuera en favor de los picos mucho más altos
del sur y la llanura costera más accesible del norte; hasta donde sabemos, la
expedición de 1968 de la OUCC fue la primera en investigar los sistemas de
cuevas activos en la zona. Los trabajos anteriores se han centrado en los
sistemas fósiles; trabajos recientes, aparte del nuestro, han sido realizados
por las expediciones de la Universidad de Nottingham de 1968 y 1969. Las
referencias citadas aquí son las únicas que conocemos que tratan de la Sierra
de Cuera propiamente dicha.
G. Matthews, 1970.
Expedición española 1970. Tigguocobauc - Boletín NUCC, n.º 1, págs. 7-14.
APÉNDICE I FOTOGRAFÍA
- por GC Cox
Nuestra intención era
obtener un registro fotográfico de todas las cuevas principales exploradas, por
lo que nos enfrentamos al problema de reunir una caja ligera y hermética con
material fotográfico que pudiéramos llevar mientras nadábamos, nos sumergíamos
en pozos y escalábamos por zonas húmedas. Con este equipo, se utilizaría
película rápida en blanco y negro para las cuevas húmedas difíciles, mientras
que la película en color y las cámaras más sofisticadas y valiosas se
utilizarían para el trabajo en la superficie y en las cuevas más accesibles.
En las cuevas húmedas
se utilizó una cámara Paxina, una cámara compacta plegable de película en rollo
que resultaba muy adecuada para este fin. Era sencilla, pero razonablemente
versátil. Otros componentes del "kit húmedo" eran dos pequeños flashes,
con un enchufe "dos en uno" y un cable alargador, lámparas PF 1 y PF
5 y una pequeña toalla. Todo ello encajaba en una pequeña caja de munición
metálica impermeable. En la práctica, la caja, aunque se había colocado un
nuevo sello, no era totalmente hermética, pero si se secaba periódicamente
cuando se sumergía durante largos períodos, la cámara no se mojaba demasiado.
De hecho, sufría más con las manos mojadas y las salpicaduras cuando se sacaba
de la caja para tomar fotografías.
Cuando se necesitaba
luz adicional para cámaras grandes, como en el Boriza II, se llevaban lámparas
PF 100 en otra caja de munición. Se disparaban sin sincronización, utilizando
el flash abierto. Se utilizaba un soporte de reflector robusto, que sobrevivió
al ser transportado por cuevas sin protección. También había que llevar un
trípode cuando se utilizaba el flash abierto, lo que aumentaba el volumen del
equipo.
Las películas en color
utilizadas fueron Anscochrome 500 (500 ASA) y Kodachrome II. La película Ansco
de ultra alta velocidad fue particularmente útil para fotografiar dentro y
alrededor de las entradas de las cuevas; se tomaron fotografías de Bolugu, Caldueñin
y Cortines en inundación, lo que no habría sido posible con ninguna otra
película. Para el uso en cuevas, se utilizaron flashes azules IPF 16, PF SB y
PF 6061. Las cámaras de 35 mm utilizadas para el trabajo en color se
transportaron en una caja de munición de madera muy acolchada, pero no
impermeable. La fotografía de cuevas en color se limitó al Pozo de Fresno, la
cámara de entrada de la Cueva de Caldueñin y el nivel superior de Collau
Roviera, todos los cuales eran razonablemente accesibles y secos.
Al utilizar el equipo
en estas difíciles cuevas, inevitablemente surgieron contratiempos; tanto los
pequeños flashes como la cámara Paxina fallaron con frecuencia por los efectos
de la omnipresente agua, pero el secado siempre reparó el daño. Se ha realizado
un registro razonablemente completo en blanco y negro de La Boriza, Bolugu, la
cueva de Caldueñin y el Nacimiento de Cortines, y se ha realizado un registro
muy completo tanto en color como en blanco y negro de la serie de cámaras
principales en Fresno, que pronto se convertirá en una cueva de exhibición,
cuando gran parte de su belleza prístina se haya perdido.
La filmación
cinematográfica realizada por la expedición de 1967 fue reportada por Cox
(1969, CRG Trans. Vol. 11, No.4, pp. 259-2621).
APÉNDICE II NOTAS DE
TOPOGRAFÍA - por GC Cox
Se había planeado
inspeccionar todas las cuevas hasta el grado 4 de la CRG o superior, pero
nuestros nuevos descubrimientos fueron tan numerosos que esto no resultó
posible, y solo unas pocas cuevas fueron inspeccionadas hasta este grado. Para
una inspección precisa, se construyó un pequeño trípode con patas de 20 cm de
alto y un cabezal universal para sostener una gran brújula prismática llena de
aire y un nivel Abney. Para una inspección menos precisa, una brújula de muñeca
subacuática Suunto era indispensable cuando se inspeccionaba en el agua a una
profundidad de 100 metros. Otro elemento esencial del equipo en estas cuevas era un
libro de inspección impermeable, con una cubierta de Perspex y páginas de
Melinex, en el que se podía escribir con un lápiz Chinagraph incluso bajo el
agua.
El Pozo de Fresno fue
inspeccionado hasta el Grado 4 en 1969, y la única cueva adicional que fue
inspeccionada hasta este grado en 1970 fue el Nacimiento de Cortines. Esta fue
inspeccionada hasta el Grado 4-5 C, utilizando los instrumentos montados en trípode
y una cinta de fibra de vidrio. La mayoría de las otras cuevas fueron
inspeccionadas hasta aproximadamente el Grado 3, utilizando la brújula de
muñeca, aunque se utilizó la prismática en Collau Roviera. Las distancias se
midieron cuando fue posible, y se estimaron cuando no fue posible (como en
aguas profundas y en zonas de paso estrecho). A veces se utilizó una cinta
métrica (la mayor parte de Cueva del Sol, parte de Caldueñin). Los pasos se
midieron, por supuesto, contando los peldaños de la escalera. En la mayoría de
los casos, se anotaron los detalles del paso en la cueva, pero en Purón solo se
hizo un estudio aproximado con brújula y ritmo, sin detalles. Más allá del paso
principal, el estudio de Purón es de grado 1. El estudio de Cueva Laneveru es
solo de grado 1-2: se utilizaron brújula y estimación de ritmo, pero no se
anotó hasta después de salir de la cueva.
Estos estudios
preliminares son suficientes para la mayoría de los propósitos y, de hecho,
parece que no tiene mucho sentido mejorarlos sin un estudio de superficie, ya
que los mapas topográficos existentes no son muy precisos. Se ha realizado un
pequeño estudio de superficie: se hizo una travesía con brújula, cinta Abney y
cinta métrica desde Ojo del Río hasta Cueva del Sol, y se hizo un estudio
detallado y preciso del curso del arroyo en la depresión de Bolugu. Ampliar
este trabajo sería difícil y requeriría mucho tiempo, pero podría ser muy
gratificante.
APÉNDICE III NOTAS
SOBRE LOS NOMBRES DE LAS CUEVAS EN ESPAÑOL - por GC Cox
Siempre que ha sido
posible hemos evitado dar nuestros propios nombres a las cuevas; nuestra
experiencia nos dice que siempre hay alguien que conoce un nombre local para
una cueva. Cuando no hemos podido encontrar un nombre local, hemos llamado a la
cueva por el nombre del pueblo más cercano, o de otro elemento destacado, ya
que esto también es una práctica común entre los españoles. Los nombres de
algunas de las cuevas más remotas probablemente nunca se han escrito antes; los
lugareños no están seguros de la ortografía y nos han dado muchas variantes. La
principal fuente de confusión es la diferencia entre el dialecto asturiano y el
español clásico (castellano). Así, en español castellano v se pronuncia como b
inglesa, en asturiano es v inglesa. La o asturiana a menudo se pronuncia u, y
la j (ch en castellano) se convierte en y. Los problemas que esto puede causar
se ven en Collau Roviera, que también se escribe Collau Rubieru, y en cualquier
forma intermedia. El origen y significado de este nombre es incierto, pero
Callau (o Collau) podría ser fácilmente una corrupción de Collado (cuya d
tiende a desaparecer en el habla asturiana), que significa "pequeño
cerro". La Llosa de Viango (pradera de tierras altas), probablemente derive
de Llosa (recinto).
A veces no se sabe con
certeza si el nombre de una cueva consta de una o dos palabras. A nosotros nos
dieron el nombre Laneveru como una sola palabra, pero debe ser una corrupción
de La nevera (la casa de hielo o el refrigerador). Esto puede indicar que, al
igual que la Cueva del Sol, la cueva se ha utilizado como almacén frigorífico, o
simplemente puede referirse a la corriente de aire helado que sopla desde la
entrada. Torca (o Cueva) Lamanga nos lo dieron a veces como una sola palabra, a
veces como dos, pero La Manga (la manga o la manguera) es obviamente la forma
correcta.
Varias de estas cuevas son conocidas por más de un nombre. La Cueva a Sul también se llama Cueva de La Nata (Cueva de la Nata): está cerca de una granja remota y se ha utilizado para almacenar productos lácteos. (A Sul es probablemente una corrupción de a Sol: en verano, el sol poniente brilla directamente a través de la pequeña entrada durante unos minutos, iluminando la cámara interior con una espectacular luz naranja). El Pozu Fresnu también se ha hecho conocido, desde que se propuso convertirlo en un espectáculo. En otras áreas de España, los espeleólogos a menudo no han sido lo suficientemente específicos al dar nombres de cuevas en trabajos publicados, por lo que puede ser difícil o imposible decidir a qué cueva se refiere una descripción particular. Esperamos que al dar nombres y ortografías variantes, y evitar nombres nuevos, evitemos que esto ocurra en el área del Mazucu.
Gracias por su tiempo.